
Tesis sobre la cesura progresista en América Latina
Desde la dirección del CIAM, se proponen cuatro tesis generales que articulan una comprensión del progresismo en Colombia y en América Latina. Con ello se dejan sentadas las bases de lo que el autor denomina como una “investigación matricial” que sirviría de fundamento a las diversas apuestas praxeológicas del CIAM.
Daniel Alejandro Cerón Urrutia
Dirección de Investigación -CIAM-
El siguiente es un texto programático en el cual quedan trazadas, en sus líneas generales, una serie de proposiciones politológicas sobre el «progresismo latinoamericano». En ellas quedan sentadas algunas “tesis” o, quizá fuera mejor decir, “hipótesis”, sobre cuatro cuestiones fundamentales acerca de un proyecto de investigación que atraviesa la configuración proyectual del Centro de Investigación, Análisis y Mediaciones (CIAM). Atendiendo a la cesura progresista que desde hace dos décadas pauta el proceso de democratización en América Latina, mi propósito ha sido dejar anotados los elementos que al ser recabados permitan desarrollar una comprensión general del progresismo, de su especificidad latinoamericana, su procesualidad, la subjetividad política que origina y, por supuesto, del método que permite esclarecer todo ello. Lo que propongo aquí es una suerte de investigación matricial que pueda servir de fundamento, a posteriori, para las tareas de investigación, formación, capacitación, consultoría y asesoría que el CIAM pretende realizar de cara a la transición democrática y a la reforma social del Estado que, en Colombia y desde el campo popular, tenemos como tarea ético-política realizar. En síntesis, lo que me he propuesto es elaborar el bosquejo provisional de la comprensión que estaría a la base de una praxeología progresista.
Tesis 1
El sentido del progresismo es constructivo
[1.0.] En la perspectiva de politología crítica que en el CIAM buscamos practicar, y asumiendo un posicionamiento al interior de lo que llamamos «campo popular», efectuamos un abordaje conceptual del «progresismo» entendiendo dicha categoría como una construcción político-ideológica que responde a determinadas configuraciones sociohistóricas relativas a la lucha democrática en torno a la reforma social del Estado. En tal perspectiva, lo primero que quisiéramos hacer ver es que el progresismo no debe confundirse con lo que algunos llaman «tercera vía» -a la manera de Tony Blair o Anthony Giddens-, pues este no se reduce a la condición de ser lo alternativo frente las tendencias conservadoras de la derecha o las tendencias revolucionarias de las izquierdas; aquello a lo que el «progresismo» da significación es a otro tipo -muy específico- de racionalidad política que, si bien suele presentarse como una “alternativa”, en realidad opera al interior de los marcos institucionales que configuran las democracias modernas, pero llevándolas a su límite. En tal sentido sentido, debemos comprender el «progresismo» en el horizonte de sentido desplegado por las luchas sociopolíticas en torno a las reformas social del Estado, aunque difícilmente pueda cuestionarse, a partir de un posicionamiento progresista, los fundamentos mismos del sistema histórico vigente configurado por la cultura moderna, la economía capitalista y la democracia liberal.
[1.1.] Por supuesto, en la perspectiva del campo popular esto tiene implicaciones cuya complejidad se ha expresado en cada uno de los momentos en que los movimientos, partidos o coaliciones progresistas han tomado el mando de los estados-nacionales. Por un lado, el progresismo suele encarnar demandas históricas de sectores subalternizados tales como la inclusión social, los derechos sociales, la ampliación de la ciudadanía, el reconocimiento de las identidades diversas, etc. No obstante, su capacidad para transformar las condiciones materiales de la existencia social se ha visto seriamente limitada por su disposición para conciliar el interés general con los intereses particulares de élites o clases dominantes: su fe en el desarrollo moderno-capitalista y su rechazo de la lucha de clases como motor del cambio social radical suele debilitarle bastante. Así las cosas, el «progresismo» asume una ética de la moderación que, si bien puede ser efectiva para contener el avance de ciertos proyectos políticos autoritarios o conservadores, termina neutralizando las energías sociales de transformación que emergen de la lucha popular más radical. De acuerdo con ello, una politología crítica que esté comprometida con la emancipación y la liberación de los pueblos, desde abajo, debe entonces interrogar los límites inmanentes del «progresismo».
[1.2.] Lo positivo de esto último no es sólo que el progresismo se oponga al conservadurismo, que busque preservar o restaurar un orden jerárquico tradicional, sino también que tome distancia crítica respecto de las alternativas revolucionarias que pugnan por llevar a cabo una ruptura abrupta con el orden hegemónicamente establecido. El «progresismo» aparece entonces como una ratio para la gestión del conflicto social que apunta hacia su institucionalización, y no hacia su radicalización anti-institucional; por esta razón, el «progresismo» puede ser funcional a la gobernabilidad del sistema histórico vigente, incluso cuando lucha por promover transformaciones parciales o reformas bienintencionadas del statu quo. Diríamos entonces que el núcleo común del «progresismo» -por lo pronto- giraría en torno a una política del reconocimiento antes que a una completa redistribución de la riqueza material e inmaterial producidas por las sociedades modernas; asimismo, apuntaría hacia el cultivo de una ética de los derechos ciudadanos antes que a una ética de la liberación, hacia una lógica de pactos y de consensos, que a una confrontación directa entre las clases sociales. En muchos casos -como lo veremos más adelante-, este núcleo común se ha traducido en el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas, en la propagación de narrativas democráticas, y en la apertura del sistema social hacia una pluralidad de culturas, pero sin trastocar los pilares fundamentales del poder económico, aunque tensionando fuertemente el orden político vigente.
[1.3.] Teniendo en cuenta lo anterior, pensamos que la crítica que desde nuestro posicionamiento en el campo popular estamos obligados(as) a desarrollar, implica que el «progresismo», aunque sea un aliado táctico, deba ser mantenido a distancia en el horizonte estratégico de las luchas populares en torno a la transformación radical de la sociedad. Lo que el CIAM, en tanto centro de pensamiento posicionado en el campo popular, está llamado a comprender, es la especificidad ético-política del «progresismo» como clave hermenéutica de una racionalidad política que los actores sociopolíticos de dicho campo no debe condenar abstractamente, sin delimitar sus alcances y sus límites, sin diferenciarlo de otras praxeologías políticas que, menos institucionalizadas, portan un potencial disruptivo mucho mayor. A nuestro juicio, sólo desde una interpretación estratégicamente situada, comprometida con los intereses de los grupos y clases oprimidas y excluidas por el sistema histórico vigente, nos es posible apropiarnos de la cesura progresista y aprovecharla como un momento transitorio, a todas luces insuficiente y, en muchos casos, ambivalente, al interior de una historia más amplia de luchas sociales, políticas y culturales por la emancipación y la liberación de los pueblos.
[1.4.] La noción de “concepto esencialmente impugnado” -vista en un trabajo de Carolina Ovares Sánchez sobre este mismo tema- nos es útil para entender en qué consisten las disputas semánticas en torno al «progresismo». Sabemos que este tipo de conceptos no son términos técnicos, sino condensaciones valorativas de contenidos ético-políticos que, por su propia naturaleza, generan desacuerdos acerca de su sentido correcto. Pero más allá del relativismo vacío, al reconocer la constructividad histórica de su significado al calor de luchas sociopolíticas que atraviesan las dimensiones materiales e inmateriales de la existencia social, la politología crítica que practicamos en el CIAM se resiste a reducir el contenido conceptual a las etiquetas ideológicas porque atiende al terreno antagónico en el que las gramáticas políticas adquieren orientaciones específicas acerca del orden social, de sus límites y transformaciones, y de los métodos que hacen posible todo ello. En este punto, dialogamos críticamente con las tradiciones del pensamiento político moderno para ampliar nuestra comprensión al respecto.
[1.5.] Por ejemplo, en la línea del liberalismo clásico, autores como John Stuart Mill asumieron que los conceptos políticos se nutrían de la diversidad de interpretaciones que emergen de la deliberación pública, de modo que su vitalidad residiría en la tensión inherente a esa emergencia y a esa deliberación. Desde otro ángulo, ya en la tradición marxista, las categorías son interpretadas en la perspectiva de una lucha de clases trasladada al terreno del lenguaje y de las formas de conciencia que este articula -a saber, las ideologías-, en las que cada definición expresa una correlación de fuerzas y ciertos intereses materiales concretos. También el republicanismo contemporáneo plantea que conceptos como los de «libertad», «justicia» o «progreso» se mantienen en disputa en la medida en que su concreción depende de las arquitecturas institucionales y de las relaciones de poder que se configuran en torno a ellas. Teniendo eso en cuenta, pensamos que el carácter evaluativo del «progresismo» implica que no se lo puede entender sin atender a los elementos que lo componen -los derechos, las reformas sociales, la inclusión, el crecimiento económico con equidad, etc.- y al modo en que estos se articulan en las sociedades concretas. Desde luego, las piezas mencionadas no tienen, de ningún modo, un orden fijado ni un valor inmutable, pues no habría un criterio objetivo para introducir en ellas una jerarquización o priorización de tipo axiológico, pues lo que en un determinado momento histórico se presenta como un avance progresista puede, en otro momento ser percibido y asumido como un límite conservador.
[1.6.] De acuerdo con lo anterior, pensamos que el significado del «progresismo» se modifica con las circunstancias, lo que le acerca a la noción de contingencia política desarrollada por el posestructuralismo y el postmarxismo: dos corrientes del pensamiento político contemporáneo para las que no existen definiciones inamovibles, sino hegemonías temporales que se instalan y desinstalan en el plano del sentido. El sólo hecho de que tanto los(as) partidarios como los(as) opositores del «progresismo» elaboren concepciones sobre él nos dice mucho a propósito de esa contingencia semántica que deshace cualquier monopolio del significado abriendo el espectro de las gramáticas políticas a una pluralidad de interpretaciones que compiten por hegemonizar la suya. Esta disputa semántica es, en sí misma, una arena política en la que adquiere cierta forma lo que Gramsci entendía como la disputa por la dirección intelectual y moral de la sociedad. Luego, a partir de nuestro posicionamiento en el campo popular, esto nos obliga a preguntarnos qué versión del «progresismo» nos sirve para fortalecer la organización y la autonomía de los sectores subalternos y cuál de ellas, por el contrario, es la que termina integrándose de forma funcional al orden social que ya ha sido hegemónicamente establecido.
[1.7.] En definitiva, si consideramos el progresismo como un concepto esencialmente impugnado, recuperamos la inagotabilidad de su sentido, más allá de las definiciones académicas o de las definiciones que pueda dársele al interior de un determinado programa de gobierno. Tal y como ha ocurrido con nociones como las de la «democracia», la «libertad» o la «igualdad» en las sociedades modernas, el progresismo podría ser considerado como un término en disputa -un “significante vacío y flotante”, dirían Laclau y Mouffe-, permanentemente abierto a las reinterpretaciones políticas. El desafío para nuestra politología crítica y popular residiría, quizá, en saber intervenir en esa disputa por el sentido del «progresismo» apuntando hacia un horizonte de transformación social realista, más allá de los límites que la institucionalidad vigente impone, pero sin los excesos “utopistas” que conducen al fundamentalismo, al radicalismo y a la deserción.
[1.8.] El planteamiento metodológico que en el CIAM utilizamos para construir los conceptos con los que trabajamos, a través de su especificación semántica, identifica los atributos que son constitutivos del concepto antes de llevarlo a su aplicación en el análisis empírico, pues esperamos que esta operación -abstracto/deductiva- nos permita abordar con rigor científico la complejidad de los fenómenos sociopolíticos sin incurrir en reduccionismos que obstaculicen la labor de conocimiento. En tal caso, la definición conceptual -todavía no categorial- del «progresismo» nos exige, como centro de pensamiento, distinguir sus elementos recurrentes e identificar sus límites, sus tensiones internas y sus relaciones con otras tradiciones del pensamiento político moderno. Nos parece que esta tarea es doblemente significativa porque el término se encuentra en uso tanto en las academias como en la práctica política, y su polisemia puede provocar malentendidos o instrumentalizaciones interesadas que conducirían a confusiones colectivas.
[1.9.] Ahora bien, el análisis del progresismo como campo en el que se combinan la dimensión económica -relativa al grado de intervención estatal en el funcionamiento de las relaciones económicas- con una dimensión sociocultural -vinculada a la ampliación de los derechos humanos de primera y segunda generación-, nos permite captar la especificidad de muchas experiencias políticas contemporáneas. Esta es, a juicio del CIAM, una analítica indispensable para poder entender por qué ciertos gobiernos o coaliciones de partidos son considerados “progresistas” pese a las diferencias notables que se expresan en sus programas de desarrollo económico o en su concepción del Estado. La posibilidad de articular, por ejemplo, una política de redistribución con una defensa del feminismo, de los derechos LGBTIQ+, o del ambientalismo, configura una constelación ideológica con la capacidad suficiente para generar nuevas alianzas y asumir, desde ahí, nuevos y viejos antagonismos. Desde una perspectiva politológica, esta caracterización ofrece una herramienta útil para mapear el campo político contemporáneo más allá de las dicotomías clásicas que lo dividen entre la izquierda y la derecha.
[1.10.] Si bien es preciso no olvidar que el progresismo actual se enmarca, principalmente, en el espectro de las izquierdas renovadas -en contraposición tanto a las izquierdas revolucionarias del siglo XX como a las derechas conservadoras neoliberales y neofascistas-, su inscripción ideológica no pareciera ser ni automática ni cerrada. La utilidad de este enfoque reflexivo radica, a nuestro juicio, en que es capaz de mostrar cómo sectores ideológicamente diversos pueden llegar a converger en ciertos puntos programáticos o en ciertas equivalencias discursivas, sin que ello implique necesariamente la asunción de una identidad política plena o de una continuidad histórica de tipo lineal. Por otra parte, esta noción de «progresismo» en la que nos encontramos interesados(as), en cuanto constituye un campo en permanente transformación, nos permite comprender las reconfiguraciones internas de la izquierda en el siglo XXI, así como también las reacciones que su aparición ha suscitado en sectores conservadores y ultraconservadores, los cuales han movilizado respuestas identitarias, económicas o morales frente a los diferentes tópicos de la agenda progresista. La emergencia de las llamadas “nuevas derechas” -en parte como reacción a los avances de los progresismos- confirma la relevancia del concepto como herramienta para interpretar el posicionamiento de determinados actores sociopolíticos y también para interpretar las dinámicas conflictuales que estructuran la política global y regional de nuestro tiempo.
[1.11.] Creemos entonces que el esfuerzo por conceptualizar el «progresismo», no siendo una operación puramente académica, podría tener enormes beneficios analíticos y prácticos para el campo popular,-ya sea a nivel de la organización social o a nivel del gobierno del Estado- ya que permite intervenir en los debates actuales acerca de la dirección que deben tomar las democracias contemporáneas, acerca de la justicia social que ha de orientar los proyectos sociopolíticos, y sobre los horizontes de transformación que todavía son posibles en un mundo signado por la polarización, la desigualdad y la crisis de legitimidad por la que atraviesan las instituciones económicas, culturales y políticas tradicionales.

Tesis 2
La esencia del progresismo es la pluralidad
[2.] Veamos ahora en qué consiste el núcleo común del progresismo, a fin de poder captar a partir de su precisión cual es la esencia de esta corriente que aglutina a diversas tradiciones políticas. En efecto, el «progresismo» puede entenderse como un horizonte transicional de la razón política cuyas proyecciones no se agotan en la configuración de una determinada doctrina, ni en la construcción de un programa político determinado (no es, pues, la prerrogativa exclusiva de un determinado partido político), sino que el progresismo se articula como un campo pluralista en el que convergen diversas propuestas, tradiciones e iniciativas que buscan transformar ciertos aspectos de nuestra vida común, comenzando por la reforma social del Estado. Siendo así, el desarrollo de la política progresista depende en gran medida del marco institucional en el que el pluralismo político pueda desenvolverse, pues solo allí puede desplegarse la potencia constructiva del progresismo en cuanto al debate público, a la articulación de los intereses particulares y en cuanto a la producción de alternativas para la vida colectiva. En tal sentido, diríase que es la democracia constitucional -con sus elementos consustanciales de representación y participación- el tipo de sistema institucional que se ha presentado como terreno propicio para la política progresista.
[2.1.] Sin embargo, desde la politología crítica que practicamos en el CIAM conviene subrayar que al terreno al que hemos aludido no está exento de tensiones, pues el ordenamiento institucional que habilita la coexistencia de la pluralidad sujética es también el mismo ordenamiento que puede cooptar y limitar los alcances de las transformaciones sociales. Para el campo popular, tal y como este viene conformándose en Colombia y en la América Latina, esta tensión no debe ser tomada como si se tratara de un aspecto secundario de la problemática progresista, pues de acuerdo con el tipo de fragilidad que afecta a las democracias periféricas el progresismo representa una promesa relacionada con la ampliación democrática de los derechos ciudadanos por vía de una reforma al conjunto de sus instituciones pero, al mismo tiempo, aparece como un objeto de disciplinamiento por parte de las élites políticas y tecnocráticas que han impuesto las reglas que regulan -y muchas veces someten- la procesualidad reformista.
[2.2.] Ahora, lo que llamamos «progresismo» posee un núcleo ideológico y proyectual que lo atraviesa de parte a parte, a saber: la justicia social. Se trata, pues, de una «justicia» concreta, o sea, de una experiencia social que interpela el conjunto de la vida cotidiana y por ello mismo no se deshace en meras abstracciones axiológicas. Se trata, en consecuencia, de un ethos que podemos interpretar como punto de encuentro para las diversas corrientes del campo popular de cara a la reforma social del Estado: las luchas lideradas por Jorge Eliécer Gaitán en Colombia, con su apuesta por la “restauración moral y social” del país frente a las élites oligárquicas y excluyentes herederas del criollato colonial; los movimientos indígenas, como el protagonizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que, en los años 90’s, se enfrentó al fundamentalismo excluyente propagado por la ideología neoliberal; las luchas feministas, visibles en el movimiento “Ni Una Menos” que ha recorrido a la Argentina, o en la “Minga de mujeres” que en Colombia se ha dado a la tarea de confrontar el patriarcado y la violencia estructural asociada con él; los movimientos sindicales que en el Brasil, articulados por el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT), lograron articular demandas sociales obreras bajo un proyecto político de alcance nacional; y, por supuesto, los movimientos estudiantiles que, como en el Chile del 2011, exigieron poner un punto final al modelo privatizador que había devorado a los sistemas de educación básica y superior: todos estos sujetos/actores se han reconocido en la exigencia ético-política que proyecta la justicia social y la dignidad humana en la «participación», la «redistribución» y el «reconocimiento» de cara a la reforma social del Estado.
[2.3.] Entonces, ¿Cuál es la relevancia que tendría este núcleo ideológico y proyectual para el estudio del campo popular en Colombia y en América Latina? Podríamos decir que tal importancia radicaría en que dicho núcleo nos ofrece una clave hermenéutica fundamental para comprender la articulación contra-hegemónica de las diversas posiciones sujéticas que integran dicho bloque, pues, aunque sus demandas sean heterogéneas, su convergencia en torno a la «justicia social» es la que ha permitido, una y otra vez, la construcción de agendas comunes y de proyectos políticos capaces de trascender los límites del interés sectorial. Sin embargo -y nuevamente desde nuestra la politología crítica- debemos advertir que el ethos progresista suele debilitarse cuando su ideología y su proyectualidad se ven reducidas a la discursividad moralizante o al conjunto de programas reformistas que no alteran las estructuras básicas o fundamentales de la dominación, de la explotación y la alienación históricas, como ha ocurrido con varias de las experiencias progresistas de la América Latina, las cuales han atravesado, como gobiernos, nuestro continente y que, una vez han detentado el poder del Estado, se han limitado a gestionar el capitalismo periférico, de acuerdo con ciertos preceptos constitucionales de igualdad, pero sin transformarlo desde su raíz.
[2.4.] El carácter transformador del progresismo es también algo muy importante, ya que este proviene de la capacidad que los sujetos/actores del campo popular tienen para cuestionar las instituciones públicas, las reglas de la democracia liberal y las pautas sociales hegemónicamente establecidas, proponiendo su revisión crítica y su eventual corrección. En América Latina, donde las formaciones sociales se encuentran profundamente afectadas por la desigualdad y la exclusión social, los procesos políticos del espectro progresista han impulsado grandes cambios sociales: la Revolución Cubana en 1959 produjo una ruptura con el orden oligárquico y colonial del capitalismo dependiente; la llegada de Evo Morales al gobierno de Bolivia en 2005 produjo una reconfiguración del Estado al reconocer su carácter plurinacional y el protagonismo histórico de los pueblos indígenas; y en Colombia, los acuerdos de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP en 2016, hicieron posible pensar que la justicia social podía ser la base para una nueva institucionalidad pública y democrática que fuera más incluyente para los sectores proscritos por los avatares de la nación. Estos son ejemplos de que el progresismo no sólo amenaza los privilegios de las élites oligárquicas, sino que, al mismo tiempo, abre una ventana de oportunidad para que los sectores subalternos -o del campo popular- se reconozcan como sujetos/actores capaces de ejercer un determinado poder constituyente.
[2.5.] En la perspectiva del CIAM esta característica es algo decisivo para todos(as) nosotros(as) pues implica la asunción de un posicionamiento concreto en la disputa política por la Reforma Social del Estado, ampliando los derechos sociales o asegurando una redistribución más equitativa de la riqueza nacional, al tiempo en que subjetivamente abre la posibilidad para que la imaginación popular pueda concebir –con arreglo a una proyectualidad utópica- formas de vida más justas; formas de vida que, por su naturaleza, desbordarían los límites ontológicos del orden institucional vigente. Es aquí donde nuestra politología crítica debe situarse: y no como si tuviera que conformarse con un ejercicio descriptivo sobre el progresismo, sino como una reflexión crítica sobre los alcances, limitaciones y contradicciones del mismo, entendiendo que la lucha progresista por la transformación de la sociedad y por la apertura del sistema político serían una dterminación inherente al proceso constructivo del poder popular.
[2.6.] Diremos, además, que el vínculo entre el concepto del «progresismo» y la noción de «progreso» es un vínculo en el que se expresa con claridad la herencia moderna e ilustrada de su constitución ideológica y proyectual. Aquí, entendemos el progreso como un movimiento ascendente de la civilización moderno-occidental que tiende hacia mayores niveles de «bienestar», de «felicidad» y de «perfeccionamiento» humano, lo cual implica que dicho movimiento no sólo posee una dirección positiva, sino que también está expuesto a lo contrario, o sea, a la posibilidad de que la civilización pueda retroceder o degradarse. En la América Latina, esta noción se generalizó -por mediación del positivismo- a partir de los proyectos de modernización del siglo XIX, pues estos constituyeron proyecciones ideales sobre el progreso que se tradujeron en la expansión del ferrocarril, de la urbanización y de las reformas educativas, como en los casos de México bajo el Porfiriato o del Brasil bajo la consigna “Orden y Progreso”: se trata de proyectos sociopolíticos que prometían la modernización de la vida común, pero que al mismo tiempo reforzaban las exclusiones socioculturales, particularmente étnicas.
[2.7.] Para nuestra politología crítica, resulta evidente que la ideología del progreso debe ser examinada con mucho cuidado, pues en nuestro continente ella ha respondido a un concepto enraizado en ciertos presupuestos de la civilización moderno-occidental que universalizan la idea de «persona» y de «humanidad», pero en los términos de una universalidad abstracta que determina la perfectibilidad y el desarrollo de la vida social como si estos fueran horizontes de realización coexistencial unívocos e inevitables. En las formaciones sociales latinoamericanas, la experiencia histórica nos muestra un dialéctica que opone las modernizaciones excluyentes a las resistencias populares frente al paradigma moderno-occidental del progreso -la insurgencia zapatista en México o las resistencias indígenas frente a los proyectos extractivistas en Ecuador y Bolivia son ejemplos de ello-, de modo que esa dialéctica moviliza las contradicciones del progresismo exigiéndole adelantar un dialogo constructivo con las tradiciones del saber popular considerando visiones alternativas sobre el desarrollo.
[2.8.] Parece claro que la herencia colonial de la Ilustración y de la Modernidad ha convertido al progresismo en un hijo directo de su proyectualidad histórica, la cual se encuentra esencialmente asociada a la idea de que el progreso de los conocimientos sería equivalente al progreso de la sociedad y, por lo tanto, concibe a la «razón» y, más específicamente, a la «ciencia» como los pilares de la emancipación humana. Esto ha sido muy claro en los discursos de liderazgos latinoamericanos como los de Rafael Correa y Gustavo Petro. Sin embargo, desde la perspectiva crítica del bloque popular en la América Latina, esta equivalencia no puede ser aceptada acríticamente. ¿Por qué? Porque el mismo paradigma que había prometió la universalidad de la emancipación fue el que justificó el despliegue del colonialismo, el cual vendría acompañado de exclusión clasista y racial, así como también justificó modelos de desarrollo profundamente desiguales. Ejemplos de ello los encontramos en la marginación sistemática de los pueblos indígenas en la construcción del Estado-Nación durante el siglo XIX, o las políticas de “blanqueamiento” que en países como Argentina y Brasil se llevaron a cabo, amparadas en una cierta idea del «progreso», para negar la diversidad cultural y étnica de la nación.
[2.9.] Si reconocemos el carácter moderno y occidental del progresismo tenemos que admitir, entonces, que para determinar con claridad su concepto -o los términos de su disputa hegemónica- debemos cuestionar sus alcances y sus límites al tiempo en que repensamos su potencial emancipador a partir de las experiencias históricas y culturales propias de nuestra región, tal y como lo hicieron los intelectuales y movimientos populares articulados a la Teología, Sociología y Filosofía de la Liberación o, más reciéntemente, los intelectuales articulados a la producción del pensamiento decolonial.
[2.10.] Decimos entonces que el núcleo ideológico y proyectual del progresismo, orientado hacia la justicia social mediante la revisión crítica de las «instituciones», «normas» y «prácticas» concretas de las sociedades modernas, constituye su base común; pero para operar políticamente no basta con que asumamos esta perspectiva genérica, pues cada movimiento -y como hemos dicho, movimientos progresistas hay muchos- debe tomar posición frente a los debates públicos sobre los problemas concretos de cada sociedad y de problemas globalmente generalizados como los de la distribución de la tierra, la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad étnica, el modelo económico de redistribución de la riqueza o la garantización de los derechos ambientales.
[2.11.] Sin olvidar el pasado, habría que recuperar la experiencia sociopolítica de articulación que en nuestra historia latinoamericana nos han legado episodios como los de la Reforma Agraria impulsada en Bolivia durante la Revolución Nacional de 1952; las luchas feministas argentinas por el derecho al aborto legal; la Constitución Política de 1991 en Colombia que reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación; o los debates actuales en torno a la transición energética en países dependientes del extractivismo. Aquí radicaría la importancia de esclarecer teóricamente el significado del «progresismo» para el estudio politológico del campo popular: el núcleo compartido que describimos permite establecer un terreno de diálogo y de articulación, pero también demarca los límites que diferencian al progresismo de proyectos políticos incompatibles con él como, por ejemplo, aquellos que buscan perpetuar privilegios oligárquicos reforzando los sistemas de dominación.
[2.12.] La politología crítica del CIAM debe, por tanto, analizar cómo este núcleo desarrollista, moderno e ilustrado puede ser resignificado en clave latinoamericana, de modo que la justicia social no permanezca indeterminada en la abstracción universalista de la Modernidad, sino que se concrete en prácticas socioeconómicas y socioculturales, en horizontes de transformación arraigados en la diversidad histórica y cultural de los pueblos de la región.

Tesis 3
La lógica del progresismo no es el progreso sino la progresividad
[3.] Considerando el hecho de que el campo político es un campo esencialmente antagónico, la definición teórica del «progresismo», por cuanto implica también una modulación sujética, conlleva el reconocimiento de un antagonismo que se reconoce en el contraste con los proyectos políticos conservadores y con los proyectos políticos revolucionarios. En cuanto a los proyectos políticos que se definen por su «conservadurismo», tenemos que reconocer que estos han acompañado a la teoría política moderna desde el surgimiento de las revoluciones liberales -o burguesas- entre los siglos XVIII y XIX. Durante ese período, los procesos de transformación sociohistórica estuvieron vinculados a la ampliación de los derechos ciudadanos, a las rupturas con respecto a las jerarquías heredadas y a la construcción de nuevas instituciones públicas; por el contrario -y he ahí su configuración antagónica-, el conservadurismo se apuntalaba en la defensa del orden establecido, apelando a la idea de que las instituciones públicas eran el fruto de un desarrollo histórico y orgánico y, por lo tanto, merecían ser protegidas frente a los embates de la crítica y de la revolución. Luego, no podríamos interpretar este gesto tan sólo como una oposición programática, pues de lo que se trataba era de disputar la comprensión social del pasado, el presente y el futuro de la vida común. En la perspectiva de nuestra contemporaneidad, esa disputa se expresa de otras maneras.
[3.1.] Tenemos que reconocer que las derechas actuales han sabido reconvertir el discurso conservador relanzándolo en el terreno cultural, articulando banderas ideológicas que apelan a la familia, a la religión y a ciertos valores morales conservadores con los cuales las oligarquías buscan marcar fronteras identitarias y reforzar una idea de comunidad cerrada frente a la des-identificación progresista y frente a la comunidad abierta que todo progresismo defiende. No es en absoluto algo casual el que la estrategia conservadora de las nuevas derechas tenga eco en sociedades que se encuentran determinadas por la incertidumbre económica -como la Argentina- y por profundas crisis de representación -como en los Estados Unidos de América-; en semejantes contextos, la apelación conservadora a lo “natural” o a lo “tradicional” funciona para el sujeto político como un refugio frente al vértigo del cambio. La teoría política crítica nos ha mostrado cómo esa defensa de lo “orgánico” responde a la continuidad de las relaciones de poder que aseguran la permanencia o reproducción de los privilegios de clase que ostenta el bloque oligárquico.
[3.2.] Contrario al conservadurismo, el «progresismo» no se define por el afán de efectuar una transformación ilimitada, incondicionada, sea cual sea, de lo social, sino por la disposición de las fuerzas políticas que lo integran a someter las instituciones sociopolíticas y las tradiciones socioculturales a un examen democrático, es decir, a un debate público, pluralista, que se pregunte si tales instituciones y tradiciones contribuyen o no al logro de la justicia social. Esto implica, naturalmente, reconocer que no todo cambio es un sinónimo de avance, una meta del progreso, aunque se rechace de entrada el hecho de que existan tradiciones o instituciones “intocables”. La revisión crítico-progresista se convierte entonces en una ampliación de la democracia que permite la emergencia de nuevas voces -particularmente las posiciones sujéticas del campo popular- haciéndose estas partícipes en la definición de aquello que merece conservarse y de aquello que debe ser transformado. La política no sería, pues, la custodia pasiva de un cierto legado, sino la construcción progresiva de un horizonte común que debe saber responder a las necesidades y a las demandas históricas de la sociedad, pero especialmente a las necesidades y a las demandas históricas de los sectores que han sido excluidos o subordinados.
[3.3.] Históricamente, podríamos decir que los progresismos en la América Latina lograron consolidarse en aquellos momentos en que las luchas sociales se tradujeron en proyectos políticos e institucionales para la ampliación de los derechos ciudadanos. Un ejemplo temprano lo encontramos en México, tras la Revolución de 1910, cuando la Constitución de 1917 incorporó las demandas campesinas y obreras a través de artículos como el 27, el cual sentó las bases para el desarrollo de una reforma agraria, y el artículo 123, que estableció la existencia de derechos laborales relativos a la jornada de ocho horas y a la organización sindical. Tales conquistas marcaron un hito en la región centroamericana canalizando el descontento popular hacia la construcción de un proyecto constitucional transformador. En las décadas de los años 30’s y 40’s, otros gobiernos latinoamericanos impulsaron políticas progresistas que surgieron del diálogo con los movimientos sociales. En Brasil, por ejemplo, el gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945) promovió la creación de leyes laborales como la Consolidación de las Leyes del Trabajo de 1943, que reguló los salarios, las vacaciones y la seguridad social de las clases trabajadoras. En la Argentina, el peronismo emergió en 1946 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, apoyado por la movilización obrera, consolidando un sistema de derechos laborales, de educación pública expandida y de políticas redistributivas que fueron representativas para los sectores populares urbanos que habían sido tradicionalmente excluidos de la riqueza nacional. Durante la segunda mitad del siglo XX, la lucha social por la reforma agraria se convirtió en una bandera central del progresismo latinoamericano. En Bolivia la Revolución Nacional de 1952, liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), nacionalizó las minas, reconoció los sindicatos campesinos y emprendió una reforma agraria que redistribuyó las tierras a favor de las comunidades indígenas. En Chile, por su parte, la presidencia de Salvador Allende (1970-1973) impulsó la nacionalización del cobre y el desarrollo de programas para la democratización de la educación y de la salud, aunque estas iniciativas fueron interrumpidas violentamente -como bien se sabe- por el golpe militar de 1973. En el Perú, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) implementó una importante reforma agraria y promovió un discurso nacionalista y popular con el que buscaba debilitar a las oligarquías rurales. En cuanto a la democratización educativa, el ejemplo más significativo en la historia de nuestro continente es la reforma universitaria de Córdoba en 1918, en la Argentina, que se expandió por el continente sien-do el referente principal de la autonomía universitaria, del cogobierno estudiantil y de la extensión, democratizando el acceso a la educación superior y definiendo claramente cuál debía ser el rol social de las universidades. Varias décadas después, durante los gobiernos progresistas del llamado “giro a la iz-quierda” (1999-2015), la educación volvió a ocupar un lugar central en las proyecciones políticas: en Venezuela, con las misiones educativas impulsadas por Hugo Chávez; en Ecuador con la expansión universitaria bajo el gobierno de Rafael Correa; y en Bolivia, con la creación de universidades indígenas bajo la presidencia de Evo Morales.
[3.4.] En contraste con lo anterior, los conservadurismos latinoamericanos se afianzaron en aquellos momentos en que lograron movilizar el miedo al cambio, apelando a la conservación de ciertas tradiciones y de ciertos valores considerados “intocables”. Durante las décadas de los años 80’s y 90’s, en pleno auge del neoliberalismo, los discursos conservadores se centraron en la defensa de la “familia tradicional” y de la religión como pilares de la identidad nacional, en contextos socioeconómicos en los que la precarización había generado demasiada incertidumbre. Más recientemente, las llamadas “nuevas derechas” han hecho de este conservadurismo cultural su bandera: en Brasil, Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en 2019 apoyado en un discurso sobre la defensa de la familia, el rechazo a la educación con enfoque de género y en la reivindicación de valores cristianos; en Colombia, el plebiscito por la paz de 2016 mostró cómo los sectores más conservadores de la sociedad movilizaron el temor y los traumas históricos de la gente para bloquear los acuerdos de Paz y toda posibilidad de reconciliación nacional. En Argentina, la elección de Javier Milei se dio en medio de apologías irracionales al individualismo, al mercado y al dios de la cristiandad. En todos estos casos, el conservadurismo se ha fortalecido al poder articular la defensa de las tradiciones con una narrativa capaz de conectar con toda una mayoría de personas temerosas, reactivas ante la posible pérdida de sus referentes culturales, entrevista como producto negativo de los cambios sociales.
[3.5.] En la perspectiva del CIAM, la cuestión decisiva no sería el ubicarse simplemente en uno u otro polo, sino reconocer que la tensión entre el «progresismo» y el «conservadurismo» constituye un terreno de disputas antagónicas en el que se juega la posibilidad de abrir o cerrar los espacios democráticos a las iniciativas que buscan asegurar la ampliación de los derechos ciudadanos, así como también un mayor grado de justicia social para todos y todas. La tarea del progresismo en Colombia y en la América Latina consiste en que los cambios sociohistóricos promovidos por sus proyecciones políticas y por sus gestiones gubernamentales no respondan únicamente a las demandas del mercado, o a la producción de innovaciones superficiales, sino que estén orientadas hacia la transformación de las estructuras sociohistóricas que reproducen desigualdad social y, con ella, la injusticia. Al mismo tiempo, debe saber cómo revalorar las tradiciones socioculturales que sean útiles al fortalecimiento de la solidaridad entre las personas y de la cooperación entre las organizaciones o grupos, evitando el falso dilema entre la ruptura total y la conservación acrítica. En última instancia, lo que está en juego es el poder de decidir colectivamente qué debemos conservar, qué debemos transformar y cómo hacerlo de manera que la conservación o la transformación favorezcan la dignidad humana, la emancipación política y la liberación social de los pueblos.
[3.6.] Como venimos señalándolo, el progresismo en la América Latina puede interpretarse como una corriente heterogénea de fuerzas políticas y sociales que asume el marco constitucional y democrático de la modernidad como condición indispensable para la acción política y social. La institucionalización es, pues, un presupuesto de su praxeología. Su punto de partida es el reconocimiento de que las sociedades modernas se encuentran determinadas por el «disenso» cuyo desacuerdo, a nuestro juicio, no se reduce a un problema de la razón comunicativa, sino que se extiende al antagonismo entre intereses de clase o de grupo. En el origen de la república colombiana, en los debates fundacionales que le dieron que se produjeron durante el siglo XIX, tal y como ocurrió en la Asamblea Constituyente de 1821 en Cúcuta, Francisco de Paula Santander defendió un modelo de institucionalidad pública basado en la deliberación que se opuso a las tentaciones autoritarias que hacia 1828, y tras el decreto de la “dictadura”, proponía Simón Bolívar. A lo largo del siglo XX, esta perspectiva política sobre la necesaria institucionalización de los conflictos -presupuesto pragmático de toda democracia moderna- fue afianzándose a partir de otras experiencias históricas sobre la reforma del Estado y sobre la ampliación democrática de los derechos ciudadanos.
[3.7.] Ejemplos de lo dicho anteriormente los encontramos en la ya citada Constitución de 1917 en México -la primera en consagrar derechos sociales vinculados a la tierra y al trabajo en nuestro continente-, o la Constitución de 1949 en Costa Rica, la cual abolió el mando político del ejército con el propósito de consolidar un sistema político centrado en la negociación institucional y en el voto popular. En Colombia, el Frente Nacional (1958-1974) representó un intento demasiado imperfecto -dado que se redujo a la condición de ser un pacto entre élites oligárquicas- de canalizar los conflictos sociales por la vía electoral bipartidista, aunque con ello crearía nuevos conflictos derivados de la exclusión política a la que fueran sometidos los proyectos políticos alternativos provenientes del campo popular. En contraste con los movimientos autoritarios que clausuraron el pluralismo -como las dictaduras militares del Cono Sur en Brasil (1964), en Chile (1973) y en Argentina (1976), o con las corrientes revolucionarias que buscaron alterar radical y abruptamente las estructuras sociopolíticas por fuera de los cauces institucionales, como fue el caso de la Revolución Cubana de 1959 o de los movimientos armados que en Centroamérica y Sudamérica operaron durante las décadas de los años 70’s y 80’s, los proyectos políticos progresistas han privilegiado la deliberación pública, la construcción de consensos democráticos -siempre parciales- y el recurso al sufragio universal como mecanismo legítimo para el trámite de los conflictos sociales. Este camino quedó especialmente claro en los llamados “gobiernos progresistas” del siglo XXI, como los de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2003-2006), Néstor Kirchner en la Argentina (2007-2010) o Tabaré Vázquez en Uruguay (2005-2010 y 2015-2020), los cuáles representaron proyectos de transformación social enmarcados al interior de las fronteras normativas y procedimentales constitucionalmente establecidas y a través de un fortalecimiento de la democracia electoral, aunque -es preciso decirlo- los procesos legislativos avanzaran de manera diacrónica con respecto a la débil subjetivación sociopolítica de las ciudadanías.
[3.8.] El progresismo, además, se conecta con la tradición liberal-democrática que concibe el «pluralismo» no sólo como un principio político de reconocimiento, sino también como una condición para el dinamismo de la economía. La existencia de marcos institucionales estables, basados en la deliberación, la competencia electoral y el respeto al Estado de Derecho, es concebida en la perspectiva progresista como un factor clave a la hora de garantizar la inversión, la innovación y la redistribución progresiva de los beneficios materiales -la riqueza- producidos por el crecimiento. Así, experiencias históricas como las del New Deal en los Estados Unidos de América durante la década de los años 30’, el cual combinó articuladamente la intervención estatal, la ampliación de los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia liberal constituye un referente de esa apuesta progresista. Lo mismo puede decirse de los presupuestos subyacentes a los procesos de industrialización por sustitución de importaciones que se llevaron a cabo en diversos países de la América Latina entre 1940 y 1970, mostrando la manera en que los cauces institucionales pudieron ser utilizados con el propósito de expandir el crecimiento económico y, al mismo tiempo, afianzar los mecanismos de la inclusión social. A diferencia de ello, las perspectivas revolucionarias han tendido a cuestionar de raíz la viabilidad del modelo democrático-liberal por la estrechez de sus marcos institucionales, considerando que las estructuras económicas constitutivas del sistema histórico vigente -basadas en la propiedad privada, en las lógicas del mercado o en la dependencia externa- reproducen el sistema de las desigualdades. La Comuna de París de 1871, que buscó reorganizar la economía bajo principios de autogestión, o las revoluciones latinoamericanas del siglo XX, con la experiencia cubana de 1959 a la cabeza, que nacionalizó sectores estratégicos de la economía y planificó de manera centralizada su desarrollo, partieron de la premisa de que para desarrollar una economía socialista se requería de una ruptura radical con el orden socioeconómico existente. Aquí surge una tensión permanente -no sé si antagónica- entre el «progresismo» y la «revolución», al menos en materia de desarrollo económico, pues mientras el primero confía en la capacidad del orden constitucional y del Estado de Derecho para autorreformarse, ampliando la base productiva y corrigiendo las desigualdades socioeconómicas mediante políticas públicas redistributivas (como lo hicieron los gobiernos de Lula da Silva en Brasil a partir de 2003 con programas como Bolsa Familia), el segundo insistirá en que esas mismas instituciones funcionan como un dique que impide la transformación estructural de la división social del trabajo, protegiendo el particularismo de los intereses oligárquicos y la dependencia frente a los centros del poder metropolitano en el desarrollo y la organización de la economía global.
[3.9.] En cuanto a la cuestión propiamente política, la tensión entre el «progresismo» y la «revolución» en América Latina, pensamos que esta puede ser comprendida a partir de las distintas concepciones que se pueden tener acerca de la legitimidad del poder y los alcances de la democracia. Los progresismos recientes, ejemplificados por el llamado “giro a la izquierda” de comienzos del siglo XXI -con gobiernos como los de Hugo Chávez en Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina o Evo Morales en Bolivia-, asumieron el sistema político democrático como un espacio político de actuación legítima, incluso habiendo impulsado profundas reformas redistributivas, nacionalizaciones estratégicas o ampliaciones de los derechos sociales y culturales de la ciudadanía. Sus lógicas guardan cierta cercanía con tradiciones de pensamiento político como la de John Rawls, que concibió la democracia como un marco de justicia distributiva, o con corrientes deliberativas como la de Habermas, que apuestan por la negociación institucional como vía para la transformación progresiva del orden sociopolítico. A diferencia de ello, las experiencias revolucionarias del siglo XX, como la Revolución Cubana de 1959 o la Revolución Sandinista de 1979 en Nicaragua, partieron de una lectura mucho más cercana al marxismo clásico, pues para sus militancias la convicción de que el Estado y sus instituciones no podían ser neutrales, sino que existían como instrumentos de dominación al servicio de las oligarquías nacionales -las clases dominantes- y que por ello debían ser desbordados por el proceso de la revolución social o reemplazados por la dictadura del proletariado.
[3.10.] Los movimientos revolucionarios de nuestro continente privilegiaron las vías insurreccionales que proyectaban el poder popular por encima de la competencia electoral propuesta por el liberalismo democrático. En la perspectiva del CIAM, el dilema que desde la teoría política se nos presenta, es si la democracia constitucional puede ser o no un terreno suficiente para las transformaciones sociohistóricas o si, como no han cesado de advertirlo las corrientes de pensamiento político de corte revolucionario -desde Antonio Gramsci hasta Antonio Negri-, los marcos institucionales terminan actuando como mecanismos de contención que neutralizan las demandas populares. Los bloqueos sistemáticos que enfrentaron los gobiernos progresistas en nuestro continente -ya sea mediante poderes judiciales adversos, como en el caso de Dilma Rousseff en Brasil en 2016, a través de presiones internacionales como las sanciones en contra del régimen político en Venezuela, o la captura de medios de comunicación por parte de élites económicas adversas a cualquier cambio- muestran que esa tensión sigue abierta: la política en América Latina oscila entre la apuesta por reformar el orden social desde dentro y la denuncia radical de que ese mismo orden social funciona como un límite para cualquier transformación orgánica o de fondo de ese orden.
[3.11.] Otro elemento que vale la pena mencionar es que la distinción entre el «progresismo» y la «revolución» ha abierto en el espectro de las izquierdas un debate estratégico acerca del campo popular y de las modalidades constructivas de la identidad colectiva que en él operan por mediación de la producción de sentidos compartidos. El progresismo, al reconocer el pluralismo democrático y rechazar la violencia política como vía legítima de acceso al poder, insiste en la ampliación democrática que se traduce en la valorización de la diversidad cultural, étnica y de género, de modo que su trabajo político con respecto a la convergencia de esta diversidad se define por la intención de incluir en un proyecto de significación abierta a diversas posicionamientos políticos, y no en una homogeneización de las posicionalidades que radicalizaría la ruptura del régimen político en sentido revolucionario. En América Latina, las lógicas de la inclusión se han expresado a partir del reconocimiento constitucional del carácter plurinacional del Estado en Bolivia (2009) o en la ampliación de los derechos culturales y de las minorías sexuales en la Argentina (ley de matrimonio igualitario de 2010), donde la «cultura» dejó de ser entendida como un patrimonio homogéneo y se convirtió en un terreno de disputas por la hegemonía y en un espacio de reconocimiento para las diferencias sujéticas.
[3.12.] Sin embargo, quienes critican las políticas públicas -y, en general, el proceso político- del progresismo consideran que este mismo anclaje institucional puede conllevar el riesgo de transformarle en un discurso para la domesticación de las luchas culturales, reduciéndolas a la condición de ser meras “políticas de inclusión” que no necesariamente cuestionan las estructuras profundas de la desigualdad social ni las relaciones de poder que sostienen esas desigualdades bajo la hegemonía cultural de los grupos y clases dominantes. De ahí que algunos intelectuales como, por ejemplo, Néstor García Canclini, hayan advertido acerca de la necesidad de no confundir la «integración cultural» con la «transformación sociocultural»; asimismo, algunos movimientos sociales -desde el zapatismo en Chiapas (1994) hasta los colectivos feministas y decoloniales que se movilizan en la actualidad- no cesan de insistir en que la cultura debe ser concebida como un terreno de resistencias y de creaciones autónomas enteramente irreducibles al ámbito de la institucionalidad pública. La importancia de saber diferenciar entre la «izquierda» como espectro general y el «progresismo» como parte de la izquierda conlleva también el esclarecimiento de una clave cultural según la cual mientras la izquierda, en su sentido más amplio, puede incluir proyectos revolucionarios que buscan alterar radicalmente los valores, los símbolos y las prácticas que sostienen el sistema histórico vigente, el progresismo se define por permanecer en el ámbito constitucional del Estado, privilegiando la negociación democrática y el reconocimiento cultural al interior del sistema, utilizando sus reglas y apelando a sus procedimientos. En este contraste se juega la orientación política de las izquierdas y, al mismo tiempo, el modo en que los pueblos o naciones se representan a sí mismos disputando, frente a otras entidades políticas, el sentido de la vida común.

Tesis 4
El sujeto político progresista es el sujeto de la democracia
[4.] Finalicemos texto programático diciendo que el problema del sujeto político progresista en América Latina aparece como un elemento contradictorio central para nuestra discusión. La pregunta que cabría hacerse bajo esta premisa es la siguiente: ¿cómo sostener la fidelidad al pluralismo democrático sin diluir la crítica radical a las estructuras materiales que producen y reproducen explotación, la dominación y la alienación del sujeto? El sujeto político del progresismo, al inscribirse en la legalidad constitucional y en el horizonte democrático-liberal de las sociedades modernas, corre el peligro de asumir como si fuesen entidades naturales o neutrales las instituciones públicas, cuando estas ha han expuestas en su realidad histórica como expresión de ciertas correlaciones de fuerza: la propiedad privada como eje de la producción, el Estado como garante del orden burgués, la democracia electoral como mecanismo de legitimación del poder de clase.
[4.1.] Marx y Engels advirtieron en La ideología alemana (1845-1846) que las ideas dominantes de cada época histórica son las ideas de los grupos y clases dominantes, y Antonio Gramsci, por su parte, supo subrayar en sus Cuadernos de la cárcel que la hegemonía sólo se sostiene cuando el bloque en el poder tiene la capacidad para presentar el orden hegemónicamente establecido como un consenso de la sociedad y no como la imposición de una clase. Tomando esto en consideración, los progresismos que apuestan exclusivamente por la negociación democrática en el marco de acción delimitado por las instituciones públicas y a la reforma del Estado a través de la legalidad dispuesta por este corren el peligro de ser absorbidos por la estructura ideológica del sistema histórico vigente, haciendo de las conquistas parciales de los grupos y clases subordinadas meras válvulas de escape para el sistema, mientras la intención de transformar radicalmente las relaciones sociales de producción se diluyen en un horizonte meramente utópico que no altera el sistema concreto de las desigualdades. La crítica que señala ese peligro nos obliga a mantener viva una tensión necesaria entre la «reforma» y la «emancipación», entre la participación ciudadana en las instituciones públicas y la construcción colectiva y heterogénea de horizontes políticos transformacionales o revolucionarios que no se limiten a la mera administración del orden hegemónicamente establecido. El desafío de fondo consistiría entonces en evitar que el campo popular, al asumir una vía progresista, quede atrapado entre dos espejismos ideológicos: por un lado, la institucionalidad pública que, bajo la máscara del pluralismo liberal, bloquee los cambios sociales de fondo que se requiere la superación histórica del sistema de las desigualdades, lo cual favorece los intereses de clase articulados a la reproducción del capital y al dominio político oligárquico; y por otro, la revolución concebida como cierre del disenso, que en nombre de la emancipación política y de la liberación social sería se presenta como capaz de reconstituir la existencia social en un nuevo horizonte de sentido. La crítica de las ideologías nos permite ver que ninguna de estas dos vías se encuentra libre de tensiones o de mistificaciones, por lo cual, la tarea del sujeto político popular -que puede también ocupar el lugar del sujeto político progresista- consiste en disputar el sentido de la democracia y el funcionamiento de las instituciones públicas -el funcionamiento del Estado- sin dejar de lado la construcción social del poder popular.
[4.2.] El sujeto político progresista no ha de entenderse como una entidad fijamente delimitada, esencialista, sino como una formación política e ideológica que ha surgido como respuesta a las condiciones históricas de la lucha de clases y de las transformaciones concretas que ha experimentado nuestra vida común. El «ethos» del progresismo, centrado en la consecución de la justicia social y en la igualdad económica a través de las vías de la democracia constitucional, da expresión un modo específicamente ideológico de concebir el trámite de las contradicciones sociales de la modernidad y de la economía capitalista. Como ya lo hemos dicho, en lugar de buscar la ruptura inmediata del orden social hegemónicamente establecido, el sujeto político progresista acepta su participación en la procesualidad político-democrática de las instituciones públicas que integran el Estado moderno, impulsando reformas que apuntan hacia la redistribución de la riqueza y hacia la ampliación de los derechos ciudadanos. Este sujeto, pues, se inscribe en la tradición reformista del siglo XX, la cual buscó ampliar la ciudadanía política y social, pero con la diferencia de que en la actualidad esa tradición incorpora elementos de las nuevas luchas sociales vinculadas al reconocimiento cultural, étnico, sexual y ambiental. Esta ampliación del campo progresista expresa el movimiento contradictorio de las superestructuras subjetivas, pues responde tanto a la necesidad que el bloque en el poder tiene de mantener la estabilidad del orden social burgués, como a la presión de las fuerzas sociales que, desde el campo popular, demandan una radical transformación de las relaciones de poder.
[4.3.] En la dimensión subjetiva del campo popular, el progresismo hoy es vivido como una posibilidad concreta de conquistar mejores condiciones para la vida digna de las clases trabajadoras y, en general, de los sectores populares a través de la participación ciudadana en los procesos democráticos y del acceso a los derechos ciudadanos que antes les habían sido negados. En la perspectiva del CIAM, en Colombia la ampliación diacrónica del campo popular no se experimenta como una abstracción del pensamiento, como una ficción ideológica, sino como rearticulación de las luchas populares que en la cotidianidad actual han logrado instalar en la agenda pública demandas sociales que habían sido históricamente invisibilizadas para la opinión pública. La combinación de una agenda económica redistributiva con una agenda identitaria y de valores morales ofrece a los sectores populares un horizonte de reconocimiento y de justicia que trasciende las lógicas del consumo o de la integración pasiva a los circuitos del mercado. La participación ciudadana y democrática, en este sentido, no se reduce a la condición de ser un medio para la canalización de las demandas sociales, sino que se ha convertido en un fin en sí mismo, ya que permite a los «sujetos» del campo popular constituirse en «actores» protagónicos en la construcción histórica, concreta, de la nación.
[4.4.] La justicia ambiental, las reivindicaciones relacionadas con el género y con las disidencias sexuales, así como el reconocimiento de las comunidades étnicas, no son en esta perspectiva añadidos decorativos, pues son en realidad expresiones concretas de una subjetivación política que ha dejado como resultada una comprensión de la justicia social y de la igualdad económica que acepta el pluralismo de las posiciones sujéticas. Podríamos decir, en tal sentido, que la diversidad y la democracia son para el sujeto político progresista principios organizadores de la política y lo político. El sujeto político progresista se articula, de este modo, en la tensión que se abre entre lo objetivo y lo subjetivo, pues desde el punto de vista de la estructuración orgánica de lo social, el progresismo representa la posibilidad de reformar el Estado, o sea, que representa la posibilidad de volver a dar forma al factor que cohesiona las diversas instancias o campos prácticos de la vida social; y ello buscando -ya en los términos de su proyección normativa- atenuar las desigualdades inherentes a la economía capitalista y a las democracias liberales que median su organización.
[4.5.] En la experiencia del campo popular, esta posibilidad, quizá, simboliza la apertura de nuevos horizontes comprensivos para la emancipación política -todavía no para la liberación social- de sus sujetos/actores porque, estando las demandas populares inscritas en la institucionalidad público-democrática, la subjetivación progresista hace posible la emergencia de nuevas identidades políticas y culturales, o sea, la emergencia de nuevas ciudadanías que pueden llegar a reconfigurar el sentido mismo de la democracia, sus maneras de construir consensos y de tramitar disensos, pero no -como ya lo hemos dicho- la instalación de un nuevo sistema histórico capaz de dejar atrás los problemas congénitos de las sociedades modernas, las democracias liberales y de la economía capitalista.
[4.6.] Ahora, la genealogía del sujeto político progresista tendría que ser adelantada buscando sacar a la luz, con el propósito de entender el modo en que hoy reconocemos el progresismo, aquello que indique la subjetivación progresista como un resultado de sedimentaciones históricas que responden a coyunturas específicas en la lucha social por la democratización de la política, de la cultura y de la economía. Apenas como una indicación, sabemos que el Partido Socialista argentino, surgido en 1896, emergió en un momento histórico en que las clases trabajadoras y ciertos sectores de la clase media urbana comenzaban a consolidarse como fuerzas sociales y políticas protagónicas en los procesos democráticos de la periferia capitalista. La figura conocida figura de Juan B. Justo y la fundación de un órgano de prensa como La Vanguardia son expresiones genealógicas de cómo el progresismo no sólo estuvo, en su origen, articulado a las demandas económicas de la reforma laboral -como, por ejemplo, la jornada de ocho horas-, sino que estuvo también articulado a la intervención ideológica de la cultura, produciendo la apertura de espacios colectivos para la formación del sujeto político. El impulso que a ello diera Alfredo Palacios, primer diputado socialista de la América Latina, y de Alicia Moreau de Justo, referente feminista de este movimiento, expresaron la articulación temprana de una agenda política que vinculaba lo económico con lo social y lo cultural, adelantándose con ella a varios de nuestros debates contemporáneos acerca del género, de las etnias, de las clases y de lo que todo significa para la organización de nuevas ciudadanías. D acuerdo con este origen podemos ubicar el progresismo en el cruce de las luchas específicamente obreras y de las luchas sociales por la ampliación democrática de la ciudadanía, configurando así una tradición política de izquierda reformista que todavía incide en la configuración subjetiva del campo progresista en la actualidad.
[4.7.] Luego, el Partido Unión Cívica Radical, fundado por Leandro N. Alem en 1891 y consolidado luego con el liderazgo Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Raúl Alfonsín, representa otra genealogía del progresismo, mucho más vinculada al republicanismo democrático que a la lucha de clases en sentido estricto. Su énfasis estuvo puesto en la ampliación de los derechos civiles y políticos, en especial el voto o sufragio universal, y en el fortalecimiento de las instituciones públicas como camino hacia la inclusión social. Aunque el carácter del radicalismo decimonónico lo habían inscrito en una corriente distinta a la del socialismo, coincidió con este en la necesidad de construir un horizonte compartido basado en la ampliación de la ciudadanía, en la institucionalización de la participación democrática y en la defensa y promoción de los derechos sociales básicos que, como tales, debían ser garantizados a toda la población. La experiencia histórica sería, en este sentido, crucial porque mostraría que el progresismo no proviene únicamente de la izquierda socialista o socialdemócrata, sino también de corrientes democráticas liberales que, en contextos sociohistóricos periféricos como el argentino en finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se desplazaron hacia la defensa de lo popular frente al abuso y la irracionalidad de las oligarquías.
[4.8.] En la perspectiva subjetiva del campo popular, ambas genealogías han sido vividas como conquistas concretas de «reconocimiento» y de «dignificación». Para la tradición socialista, las luchas obreras y feministas abrieron espacios inéditos para la subjetivación política de los sectores sociales explotados, oprimidos y marginados, los cuales encontraron en el discurso progresista una gramática política capaz de articular sus demandas tanto en el parlamento como en la calle. Para el radicalismo liberal republicano, el acceso a los derechos civiles políticos y la ampliación democrática de la representación significaron, tanto para las clases medias como para otros sectores subalternos, un ingreso en la esfera pública, el cual había estado reservado para las élites oligárquicas. En ambos casos, el progresismo apareció como una experiencia histórica de la alteridad negada; experiencia que permitió a los sujetos del campo popular reconocerse como actores con capacidad de incidencia y de transformación. La significación genealógica de estas experiencias históricas está, pues, en mostrar que el sujeto político progresista no surge desde la nada, sino que se constituye históricamente en la tensión irresuelta pero -al menos hasta cierto punto- fecunda entre los proyectos socialistas de emancipación liberación social y los proyectos republicanos de inclusión ciudadana. Este doble origen, esta doble impronta subjetiva, ha marcado hasta el día de hoy una suerte de identidad ambivalente de acuerdo con la cual el progresismo ofrece, al mismo tiempo, un horizonte de reformas que buscan suavizar las consecuencias producidas por el sistema de las desigualdades, y un espacio político de apertura a la cualificación de las demandas emergentes que buscan reconfigurar la democracia en su sentido más radical.
[4.9.] La trayectoria del radicalismo liberal argentino ilustra cómo los proyectos progresistas, habiendo nacido de una vocación democratizadora, se han desplazado por el espectro ideológico según las correlaciones de fuerza existentes en las sociedades. La incorporación temprana de los derechos sociales y de los derechos civiles y políticos a la programática de los partidos y movimientos acercó el espectro progresista a un horizonte comprensivo de raíz popular, pero en las fracturas sucesivas que experimentó el radicalismo liberal produjeron la emergencia de facciones que oscilaron entre la izquierda y la derecha, dando con ello expresiones praxeológicas a las tensiones ideológicas generadas por la presión de los movimientos sociales y por la necesidad de mantener la gobernabilidad del proceso político dentro de los marcos de la dominación burguesa. En tal sentido, la ubicación de este radicalismo liberal en un centro ideológico del progresismo podría ser la evidencia de cómo el sujeto político progresista carga en su configuración superestructural con la contradicción que opone dialécticamente las tendencias sociales más radicalizadoras y las fuerzas políticas que apelan a la contención institucional de la conflictividad sociopolítica.
[4.10.] Ahora, la Revolución de Octubre de 1944 en Guatemala constituye otro de los hitos genealógicos cuya importancia para nosotros radica en que nos permite entender la especificidad del progresismo latinoamericano. Al derrocar a Federico Ponce Vaides, quien presidía un régimen autoritario de facto, el movimiento cívico-militar que integró a militares, a estudiantes y trabajadores(as) mostrando que la alianza entre los sectores populares y ciertas fracciones de élites gobernantes podía abrir un horizonte democratizador favorable al desarrollo histórico del progresismo. La ampliación de los derechos civiles y políticos -especialmente en materia de sufragio universal y procesos electorales-, la constitucionalización de las libertades individuales y de la modernización del Estado no fueron reformas jurídicas parciales, sino que fueron el resultado de las luchas sociopolíticas que se llevaron a cabo con el objetivo de desplazar el poder político de las oligarquías y abrir paso a nuevas formas de ciudadanía nacional. Para el campo popular, aquella experiencia podría significar que, por primera vez, el acceso a un espacio público en el que los sujetos/actores de ese campo fueron reconocidos como sujetos políticos con voz propia, haciéndose protagonistas en el proceso de democratización. Aunque aquella revolución fue interrumpida por la contrarrevolución y por la intervención extranjera, este episodio dejó un profundo legado en las memorias del continente que han alimentado la idea de que la democratización en la América Latina no ha sido ni será una dádiva de las élites señoriales, sino el fruto de las insurrecciones cívico-populares que se han opuesto al predominio de esas élites.
[4.11.] Ya en el siglo XXI, el surgimiento de nuevos progresismos se produjo como respuesta al neoliberalismo de los años 90’s, dando expresión genealógica a la continuidad de la subjetivación progresista, pero bajo condiciones históricas distintas. El agotamiento de las recetas sobre la privatización y sobre ajuste estructural abrió un espacio de disputa hegemónica a coaliciones políticas que, desde el “centro”, la “centroizquierda” o la izquierda, buscaron reinstalar la justicia social como principio rector de la política y de lo político. A diferencia de los progresismos clásicos que se habían centrado en la expansión de los derechos civiles y políticos o en los derechos sociales tales y como habían sido concebidos a la luz de las demandas obreras, las experiencias progresistas más recientes pretendieron articular agendas redistributivas con agendas de reconocimiento cultural y equilibrio ambiental, ampliando con ello los horizontes ideológicos del campo progresista. Para los sujetos/ actores del campo popular, esto fue experimentado como un retorno de la política y de lo político tras la hegemonía tecnocrática del paradigma neoliberal y, con ello, la posibilidad de que las mayorías sociales pudieran volver a incidir en el desarrollo de sus respectivos países. La significación genealógica de estas experiencias nos muestra que el sujeto político progresista no puede comprenderse como una figura monolítica, esencialmente determinada, sino como una formación histórico-política marcada por diversos desplazamientos semánticos, por rupturas y reapropiaciones ideológicas de demandas sociales distintas.
[4.12.] Desde las oscilaciones del radicalismo argentino hasta la insurrección democrática guatemalteca y la emergencia de los nuevos progresismos a inicios del siglo XXI, lo que se mantiene como invariante del progresismo es la aspiración a ensanchar los márgenes de la participación ciudadana, el reconocimiento cultura y la redistribución justa de la riqueza socialmente producida, aunque siempre en medio de las tensiones a las que es sometido por los límites estructurales de la cultura moderna, las democracias liberales y la economía capitalista.
[4.13.] Centrémonos ahora en el progresismo latinoamericano propiamente dicho afirmando que la emergencia de estos progresismos en el siglo XXI debe entenderse como un efecto histórico de la crisis del neoliberalismo en nuestra región. La década de los años 90’s en la América Latina estuvo marcada por la hegemonía de gobiernos de derecha y de centroderecha que impulsaron políticas de ajuste estructural orientadas a favorecer la libertad de mercado, las privatizaciones y la desregulación del capital y el trabajo a partir de la configuración ideológica que todo ello adquirió tras el Consenso de Washington. Fueron ajustes que reestructuraron el modelo de acumulación capitalista y que debilitaron las formas políticas de la mediación social, generando un gran descontento popular y una erosión de la democracia liberal en lo que respecta a la legitimidad de los partidos políticos tradicionales, incluidos los partidos de izquierda que habían quedado atrapados en la crisis de sus propios referentes de sentido. En tal contexto, los progresismos latinoamericanos aparecieron como una respuesta reformista de la razón política que, sin llegar a impugnar del todo la reproducción o continuidad del capitalismo, pretendieron recuperar la centralidad del Estado en la regulación económica y en la redistribución social de la riqueza, presentándose a sí mismos como alternativa frente al fundamentalismo de mercado que había impuesto la ideología neoliberal.
[4.14.] La genealogía de este nuevo progresismo se encuentra atravesada por toda una serie de influencias externas, en particular del revisionismo socialdemócrata europeo y de la llamada “Tercera Vía” que fuera formulada por el sociólogo inglés Anthony Giddens. Esta corriente, desarrollada como un intento de resolver la crisis del keynesianismo y de la socialdemocracia clásica, buscaba ocupar una posición intermedia entre el mercado absoluto y la izquierda revolucionaria. La adaptación latinoamericana de este modelo quedó plasmada en coaliciones como la Concertación chilena, que asumió en su discurso elementos socialdemócratas y elementos de centroizquierda, proponiendo la construcción de un Estado que promoviera tanto el crecimiento económico de la nación como la justicia social a través de la redistribución de la riqueza. Sin embargo, a diferencia del contexto europeo, en la América Latina la crítica del neoliberalismo se enraizó en un tejido social cifrado por las desigualdades históricas y por la presencia de movimientos populares que presionaban por obtener una mayor redistribución y un reconocimiento, lo que dio a este progresismo un carácter híbrido y mucho más polémico o conflictivo.
[4.15.] La llegada de los nuevos progresismos al poder del Estado en la llamada “marea rosa” representó un punto de inflexión en la experiencia política de las mayorías sociales. Entre los años 2000 y 2009, con la elección de gobiernos de izquierda en cerca de dos tercios de los países de la región, amplios sectores de las clases trabajadoras, el campesinado, las comunidades indígenas y afrodescendientes, las mujeres y movimientos de ju-ventudes urbanas experimentaron una ampliación decisiva de sus posibilidades de participación democrática y de acceso a los derechos de ciudadanía. No obstante, estas experiencias no fueron en absoluto experiencias homogéneas: las diferencias entre culturas políticas nacionales, trayectorias institucionales y cualificación de los actores sociales hicieron que el nuevo progresismo no pudiera reducirse a un sólo proyecto político. Para algunos sectores populares, los gobiernos progresistas representaron una redistribución de la riqueza material que se hizo tangible y un reconocimiento identitario inédito para las culturas políticas nacionales; para otros sectores, no tienen otra significación que la de las promesas incumplidas o la de las cooptaciones parciales que limitaron la autonomía de los movimientos sociales. La significación genealógica de este momento es para nosotros algo decisivo porque de ello depende nuestra comprensión del sujeto político progresista contemporáneo.
[4.16.] Al surgir como alternativa al neoliberalismo, pero sin romper de frente con la lógica reproductiva del capitalismo, este sujeto político se ubica en un terreno de tensiones constantes: tensiones entre la redistribución y la estabilidad macroeconómica, entre el reconocimiento identitario y la unidad política, entre la movilización popular y la institucionalización del conflicto. Los desacuerdos internos en torno a cuáles deben ser las dimensiones de la justicia social deben tener prioridad -si la igualdad económica, el reconocimiento de identidades, la justicia ambiental o la ampliación de los derechos civiles y políticos- no son simples debates teóricos, sino luchas que reconfiguran el campo progresista desde su interior. Así, lo que llamamos progresismo sigue siendo adverso a la concepción de un bloque homogéneo porque se presente como una irreductible constelación de proyectos que, aunque compartiendo el rechazo al neoliberalismo, divergen en sus estrategias políticas y horizontes de realización coexistencial, expresando tanto los límites como las posibilidades que tienen las luchas populares en el marco de las democracias contemporáneas.



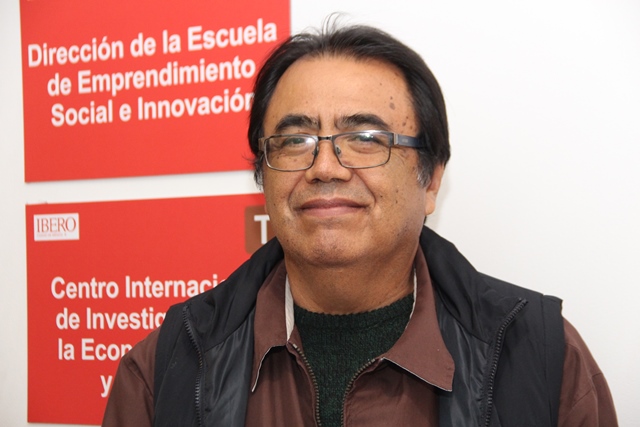

Deja un comentario