
Sobre la juventud, la verdad y la no-violencia
En el curso de nuestros diálogos e investigaciones encontramos materiales muy valiosos para la reflexión del campo popular. Desde el equipo de investigaciones del CIAM comentamos aquí un texto cuya riqueza y utilidad nos resulta indiscutible. Ya tiene sus años, es verdad, pero su propuesta interpretativa -a nuestro juicio- guarda vigencia. Esperamos que sea de utilidad para nuestros amigxs y para las organizaciones con quieres buscamos establecer articulaciones.
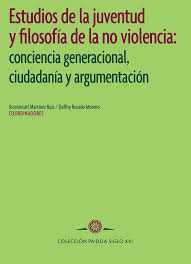
Dirección de Investigación CIAM
La juventud como categoría del análisis social
En el texto de Sonia Bazzeato y Juan Ruiz titulado «Juventud, verdad y no-violencia» (2013), se nos expone una toma de posición crítica de la investigación académica frente a las narrativas hegemónicas que, desde los espacios del poder político y económico, pretenden definir -a la manera de una impostura- los horizonte vitales de la juventud, un sector social que ha sido históricamente invisibilizado por el adultocentrismo y que sólo recientemente ha emergido como sujeto social al interior de las ciencias sociales. Con esta denuncia inicial los autores señalaban la intención política de sus análisis, advirtiéndonos acerca de los peligros que conlleva el aceptar como naturales las representaciones dominantes de «lo juvenil». En los contextos socioculturales de la América Latina, esta observación cobra especial significación, ya que las juventudes populares han sido siempre objeto de intervención -más que sujetos de acción- para el diseño y la implementación de las políticas públicas, para los diagnósticos académicos y para las diversas estrategias del control ideológico, todo lo cual ha tendido hacia la homogeneización de su heterogeneidad constitutiva, así como también a la reducción de sus prácticas socioculturales como si estas fueran meras respuestas adaptativas o desviadas del comportamiento juvenil.
Ahora, Bazzeato y Ruiz apuntaban que “como categoría de análisis cultural, la juventud es también una representación histórica y, por lo tanto, cambiante en sus significados y alcances”, afirmando con ello que desnaturalización de su estatuto conceptual permitiría ubicar a la juventud como una construcción social localizada en el tiempo y en el espacio. Para nuestros análisis esto implica reconocer que lo que hoy entendemos por «juventud» resulta inseparable de los regímenes de saber-poder que la han clasificado, medido y delimitado; pero también implica que ella es inseparable de los procesos históricos, económicos y culturales que la han moldeado de forma diferenciada en cada contexto sociocultural. En América Latina, donde las transiciones escolares, laborales y familiares no siguen los patrones normativos del Norte global, esta perspectiva nos parece indispensable para avanzar hacia una comprensión crítica de las juventudes populares, cuyas trayectorias vitales se encuentran siempre atravesadas por la precariedad material, por la informalidad laboral, por la exclusión sociocultural y, al mismo tiempo, por expresiones propias de su creatividad particular y singular, por sus formas de resistencia que les permiten recomponer el sentido de la existencia. Luego, la afirmación de Bazzeato y Ruiz según la cual “la condición juvenil está marcada por una profunda diversidad de experiencias, expectativas, significaciones y contradicciones” nos obliga a cuestionar la rigidez de las categorías que utilizamos para definir «lo juvenil» partiendo de indicadores cronológicos o institucionales. En lo que respecta a las juventudes populares, su diversidad se expresa en la multiplicidad de sentidos otorgados a la educación, al trabajo, a la familia, al cuerpo, al territorio o a la política y, por ello, el entender a la juventud como un “universo analítico de carácter polisémico” nos exige abrirnos hacia interpretaciones menos simplistas, hacia interpretaciones capaces de captar los procesos de “invención y resignificación” mediante los cuales las juventudes asumen —y muchas veces impugnan— la condición juvenil que les es atribuida.
A juicio del CIAM, el estudio de las juventudes populares en América Latina no puede, por lo tanto, reducirse a la aplicación de categorías pretendidamente “universales” ni a la búsqueda de patrones homogéneos que nos permitan simplificar -como suele hacerse en el diseño de las políticas públicas- el sujeto/objeto de nuestros análisis. Debemos partir, como lo sugieren Bazzeato y Ruiz, de una escucha atenta frente a las tensiones socioculturales -e incluso existenciales-, que aparecen en el umbral de intersección que conecta las definiciones institucionales de la juventud y las prácticas concretas con las que ésta se vive y se expresa cotidianamente. En tal sentido, los escenarios conflictivos a los que aluden nuestros autores no deben ser interpretados como si fueran los síntomas de un desajuste o de un déficit en el sujeto o en la sociedad, sino como lugares para la producción simbólica del sentido, lugares de disputa política y de reelaboración subjetiva. Es ahí donde las juventudes populares tienden a desbordar los límites social y culturalmente impuestos constituyéndose en actores sociales capaces de redefinir su lugar en el mundo.
La juventud y la política en México
Los análisis presentados por Sonia Bazzeato y Juan Ruiz sitúan históricamente la construcción institucional de la «juventud» que, en el caso mexicano, muestra la manera como el Estado, desde mediados del siglo XX, habría configurado un modelo de subjetividad juvenil que sería enteramente funcional a su intención de controlar y reproducir el orden social. La creación del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana en el año 1950 no habría representado -a juicio de Bazzeato y Ruiz- un verdadero reconocimiento de las juventudes como sujetos socioculturales autónomos, sino más bien una operación política de codificación simbólica que buscaba moldear sus aspiraciones e identidades bajo las lógicas de un cierto disciplinamiento. De acuerdo con ello, la formación ciudadana de las juventudes habría sido codificada bajo una “necesidad de dominación y disciplina” proveniente de la autoridad estatal, y no como un proceso signado por la ampliación de las libertades en el sujeto. En esta coyuntura la juventud fue conceptualizada desde la carencia, como repercusión de un gesto profundamente adultocéntrico y también medicalizante. La juventud fue, pues, identificada a la manera de quien “adolece, carece y, por lo tanto, no se puede considerar como un ser socialmente completo”, lo cual permitió su “sintetización, estigmatización y sometimiento a presiones emocionales” con el objetivo de normalizar su identidad. Nos parece que este análisis crítico es importante para el estudio de las juventudes populares latinoamericanas, pues permite entender cómo las políticas públicas fallan a la hora de reconocer las prácticas y las racionalidades propias de la juventud y, a la vez, tienden a capturarla dentro de narrativas como las del déficit, la necesidad o la peligrosidad. Es por esto que los análisis del CIAM acerca de este tema no pueden naturalizar la intervención autoritaria sobre los cuerpos y sobre las proyecciones de la juventud -especialmente de los sectores sociales subalternos- pues la diferencia social suele ser tratada como si fuera una desviación de las conductas.
Además de lo que hemos indicado, los autores ilustran cómo es que este dispositivo político se articuló con un uso nacionalista de la juventud, en tanto emblema moral del proyecto del Estado posrevolucionario, visibilizado, por ejemplo, en el libro Jóvenes ilustres de la historia de México: una obra orientada hacia la “inculcación de valores cívicos y patrióticos”, lo que representa un claro intento por uniformizar las trayectorias juveniles a partir de modelos históricos socioculturalmente idealizados. Lo que con esta instrumentalización pedagógica e ideológica de las juventudes se invisibilizaba era, precisamente, sus contradicciones internas, sus experiencias diversas y, sobre todo, sus capacidades distintas y su voluntad de acción. Junto a este, el pasaje en el que se afirma que “el intento de convertir a los jóvenes en sujetos pasivos, receptores de directrices marcadas desde la autoridad, tuvo una importante dosis implícita de violencia por su naturaleza antidemocrática”, subrayaba una dimensión estructural de la cual no podemos prescindir, pues el silenciamiento de las juventudes no es un simple efecto administrativo, sino una forma de violencia simbólica e institucional frecuentemente normalizada. Esta violencia opera, injustamente, al negar la política de las juventudes, vaciando su capacidad de decisión y de crítica; cosa que no es ajena al resurgimiento de las luchas estudiantiles de la juventud que marcaron los años sesenta. En efecto, las revueltas de esa década no fueron eventos fortuitos, sino respuestas históricas al cercamiento autoritario al que habría estado expuesta la juventud como sujeto sociopolítico.
Decimos entonces que, en cuanto al estudio de las juventudes populares en América Latina, los análisis de Bazzeato y Ruiz nos permiten ver que las políticas públicas para la juventud no pueden ser comprendidas como respuestas estatales a necesidades sociales, únicamente, sino también como campos en disputa en los que se juegan proyectos de subjetivación, de exclusión o resistencia. Así las cosas, las juventudes populares de nuestro continente no son sólo destinatarias de las políticas públicas, sino que son -ante todo- protagonistas en procesos de desobediencia civil y de creación cultural que deben ser reconocidos como manifestaciones legítimas de la conflictividad sociocultural que atraviesa la región.
La juventud y la economía global
En el tercer tópico abordado por Bazzeato y Ruiz la interpretación fenoménica de la juventud versa sobre las maneras en que las juventudes contemporáneas están siendo modeladas por las dinámicas globales del poder económico y tecnológico, lo cual desde el CIAM nos resulta especialmente útil para el estudio crítico de las juventudes populares latinoamericanas, pues permite problematizar los procesos de subjetivación en contextos socioculturales marcados por profundas desigualdades estructuralmente reproducidas. Nuestros autores señalaban al respecto que “los esfuerzos por incidir en la construcción de las identidades juveniles no han sido exclusivos del poder político”, sino que, con mayor intensidad y con mayor violencia simbólica, “el poder económico” busca imponer “un tipo, supuestamente ideal, de juventud, basado en su domesticación” a través del consumo. Este señalamiento nos da pie para pensar que los estudios sobre las juventudes populares de la América Latina podrían poner en evidencia cómo las narrativas hegemónicas acerca de la juventud —centradas esas narrativas en la idea del éxito individual, del mérito y del consumo— excluyen, subalternizan o estigmatizan a las juventudes que no se ajustan a esa representación; particularmente a aquellas juventudes que viven en contextos socioeconómicos de pobreza, de violencia o precariedad laboral.
Más allá de ser esto una simple denuncia del mercado como agente de domesticación, Bazzeato y Ruiz ubican el fenómeno descrito en una contemporaneidad específica: la del crecimiento de la sociedad-red, en la que “la modelización de la juventud, hecha desde el mercado, se ha vuelto dramáticamente violenta […] con un hiperflujo de información que impacta con mayor velocidad las prácticas locales y sus relaciones sociales”. Creemos que esto último es de importancia superlativa a la hora de comprender las tensiones que enfrentan a las diversas expresiones de la juventud popular latinoamericana, cuyas identidades, territorialidades y prácticas socioculturales son cada vez más interpeladas, desorganizadas o resignificadas por la circulación global de las imágenes, los discursos y las aspiraciones que el mercado estimula. Bajo tales condiciones, el acceso desigual a las tecnologías y a las plataformas digitales no sólo produciría brechas en lo que respecta a la participación de las juventudes en la construcción de lo público, sino también nuevas formas de exclusión simbólica y de exclusión aspiracional. No obstante, el análisis de Bazzeato y Ruiz, a pesar de ofrecer un sombrío diagnóstico en este punto, reconoce la voluntad de las juventudes.
En “este contexto inédito”, las juventudes no sólo reciben pasivamente la presión del orden social hegemónicamente establecido, sino que “también se ha diversificado” su respuesta, “tomando rumbos inimaginables”. La mención de ejemplos como los de la “primavera árabe” (2010-2012), los “indignados de Madrid” (2011-2012) o las protestas en Nueva Delhi (2012-20-13), si bien nos sitúan por fuera del contexto sociocultural latinoamericano, permite de todos modos ilustrar cómo las juventudes pueden articularse como sujetos políticos activos, incluso bajo condiciones globales de control y de domesticación. Se ilustra con ello un punto muy importante para el estudio de las juventudes populares de la América Latina, pues propone indagar en los modos de resistencia, de re-existencia y de reconfiguración de lo juvenil desde el espacio público local, las prácticas de cohabitación barrial o comunitaria. Es por esto que el concebir a las juventudes populares sólo como víctimas del mercado o del Estado sería un error, pues estas pueden también constituirse como actores sociopolíticos capaces de disputar el sentido común que recubre nuestra coexistencia, la construcción concreta de las territorialidades que habitamos y de otras formas-de-vida en las que nos realizarnos. En último término, diríase que la interpretación de Bazzeato y Ruiz en este punto nos proporciona una perspectiva valiosa para entender cómo es que se entrecruzan las dinámicas globales con las experiencias locales en la construcción de las juventudes. Nos permite, además, resituar a las juventudes populares latinoamericanas, más allá de cierta comprensión, e interpretarlas como procesos activos en la producción del sentido coexistencial, de las identidades colectivas y de las apuestas políticas en torno a la transformación social que merecen ser comprendidas en toda su complejidad, conflictividad interna y potencia transformadora.
La juventud en las ciencias sociales
Hay otro punto señalado por Bazzeato y Ruiz al que vale la pena referirnos en la medida en que atañe al conocimiento que en torno a las juventudes podemos producir. A partir de una mirada crítica y multidisciplinaria, muy valiosa para el estudio de las juventudes en América Latina, los autores nos muestran cómo la teoría social occidental contemporánea ha ido desplazando los enfoques psicosociales que habrían sido dominantes durante décadas y que reducían la juventud a una fase de transición o a una problemática conductual. La idea de que en la actualidad la teoría social ha desarrollado aproximaciones históricas, sociológicas y antropológicas al fenómeno de la juventud con el fin de complementar y de trascender estos enfoques psicosociales dominantes, expresa un giro epistemológico en la comprensión de la problemática que nos ayuda a reconocer en las juventudes un conjunto de subjetividades complejas, inmersas en tramas culturales, políticas y económicas que las determinan.
En la perspectiva señalada, la antropología social ha sido muy importante para comprender las llamadas «culturas juveniles», estudiando sus lenguajes y sus códigos, sus expresiones territoriales tanto en el espacio rural como en el espacio urbano, sus relaciones conflictivas con el poder, etc. Este enfoque ha permitido, por ejemplo, entender fenómenos como el surgimiento del hip hop en el Bronx durante los años 70´s del siglo pasado como una forma de respuesta simbólica y territorial de las juventudes afrodescendientes y latinas a la exclusión racial y económica en las grades urbes de los Estados Unidos. De manera análoga, en América Latina se ha estudiado la cultura punk en contextos urbanos como los de Buenos Aires o Ciudad de México, interpretando esa subcultura como una forma de protesta juvenil frente a regímenes autoritarios, frente a la represión estatal o, más íntimamente, frente a la enajenación vivida al interior de los sistemas educativos y laborales. Se trata de expresiones culturales que no sólo configuran determinadas estéticas, sino que también encarnan formas de resistencia frente a estructuras socioculturales opresivas.
La sociología, por su parte, al centrarse en la construcción de las identidades juveniles y en las múltiples estrategias que las juventudes desarrollan con el objetivo de establecer márgenes aceptables de inserción social y sobrevivencia, ha aportado herramientas muy útiles para comprender los modos en que las juventudes asumen la negociación o la lucha en torno a la asunción de su lugar en el mundo. Un ejemplo ilustrativo es el papel de las juventudes en las economías informales y urbanas de la América Latina, ya sea como vendedores ambulantes o como participantes en ciertos circuitos del trabajo digital precario. También ha sido bastante importante el estudio de las “maras” en Centroamérica, las cuales han sido interpretadas a través de sus modos de sociabilidad juvenil que, aun siendo problemáticas, responden a contextos socioculturales e históricos de desarraigo, de violencia estructural y falta de oportunidades, desarrollando -como en una especie de “compensación”- estrategias de pertenencia y de protección en condiciones extremas de exclusión social y cultural.
El reconocimiento de los aportes realizados desde otras disciplinas —como la pedagogía, la historia y la ciencia política— amplía nuestro panorama al mostrar que el fenómeno juvenil debe ser abordado en su pluralidad constitutiva. Estas disciplinas han explorado, desde diferentes perspectivas y a través de detallados estudios de caso, el fenómeno de la juventud y sus manifestaciones concretas. Por ejemplo, los estudios históricos nos permiten analizar el rol de las juventudes en procesos sociopolíticos decisivos en la historia latinoamericana: el estudiantado en el movimiento reformista de Córdoba en 1918, las juventudes en las luchas revolucionarias del Cono Sur durante los años 60’s y 70’s, o los jóvenes y las jóvenes que protagonizaron las revueltas estudiantiles en Chile durante las multitudinarias marchas del 2011. En la ciencia política, hoy se estudia el papel que jugaron de las juventudes digitales en la activación de movimientos sociales a través de las redes sociales, tal y como sucedió con los indignados en España o con el movimiento estudiantil colombiano que se rebeló contra la Ley 30 de 1992 en tiempos de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE).
Finalmente, Bazzeato y Ruiz afirmaban que “todo el conocimiento generado hasta el momento por la tradición racionalista de Occidente ha permitido consolidar a la juventud como un sujeto de análisis social, sin evitar con ello los problemas, e incluso contradicciones, en la identificación de sus fronteras culturales y sociales”, y con ello evidenciaban una tensión persistente en este campo de estudios, pues si bien la juventud ha sido reconocida como categoría legítima de análisis, sus contornos ontológicos siguen siendo borrosos. La industria cultural —desde las películas de Hollywood hasta las series juveniles que aparecen en plataformas digitales— contribuye hoy a moldear las imágenes que tenemos de lo juvenil y que muchas veces refuerzan ciertos estereotipos de rebeldía vacía, de hiperconsumo o apoliticismo. Sin embargo, estos son contenidos -ambivalentes como todo lo que transita por dicha industria- que también pueden dar lugar a narrativas que interpelan críticamente la realidad contemporánea: series como Euphoria o 13 Reasons Why abordan problemáticas como el abuso, la salud mental y la identidad sexual desde una óptica juvenil compleja, reflejando a través de ello el interés que las juventudes tienen acerca de temas que trascienden los aspectos superficiales de la realidad.
En conjunto podemos decir que el enfoque que Bazzeato y Ruiz nos proponen es de suma utilidad para el CIAM y sus articulaciones, en la medida en que el estudio de las juventudes populares latinoamericanas nos exige captar las formas en que las juventudes enfrentan la precariedad, la discriminación o el desencanto político, sin perder de vista sus propias capacidades creativas y organizativas. Se trata, pues, de un enfoque multidisciplinario e histórico que habilita, en definitiva, pasar desde una perspectiva que patologiza lo juvenil hacia una perspectiva que reconoce sus potencialidades, sus tendencias transformativas, y su papel en la reconfiguración del mundo contemporáneo.
Nuevamente, el problema de la juventud en México
Pasando revista al caso de México, el texto de Bazzeato y Ruiz ponía en evidencia la manera en que las juventudes habían sido históricamente construidas, tanto desde el poder institucional del Estado, como desde el umbral problemático de la confrontación de este con los movimientos juveniles. En particular, subrayaban que ante la visión institucional y nacionalista de la juventud que había sido generada por un poder antidemocrático emanado de la posrevolución, el surgimiento de los movimientos estudiantiles que, en esencia, reclamaban libertades políticas y una participación creativa en la construcción del proyecto nacional, permitió a la sociedad mexicana percibir a la juventud como un sujeto sociocultural y sociopolítico emergente a partir de 1968. Como se sabe, este hito no sólo es importante para el caso mexicano, sino para toda la región en su conjunto, pues produjo un tránsito del imaginario social desde un concepto de la juventud, concebida en su obediencia al proyecto nacional, hacia un concepto de la juventud como protagonista, como encarnación de una conciencia crítica y disruptiva frente al orden social hegemónicamente establecido.
Como se sabe, el movimiento estudiantil de 1968 fue brutalmente reprimido en la conocida masacre de Tlatelolco. Aquel episodio permanece en la memoria histórica de nuestro continente por ser una expresión de la lucha política de las juventudes frente al autoritarismo del régimen de Gustavo Díaz Ordaz, lo que a su vez ha marcado un parteaguas a propósito de las maneras en que las juventudes, en lo sucesivo, serían representadas por los discursos académicos, políticos y mediáticos. Los desarrollos que en las ciencias sociales han sido sensibles a aquello, han tematizado las características sociopolíticas de la juventud. No obstante, este tipo de abordajes han sido criticados, desde el inicio, por la persistencia de ciertos estigmas, ya que se tiende a interpretar en la juventud una disposición a la ruptura -como si no hubiese juventudes conservadoras-, como si la juventud fuese una condición subjetiva que permanece en un conflictivo prolongado con los estigmas y con las significaciones estereotipadas que suelen reducir su significación. Se trata, pues, de perspectivas que asocian a la juventud con la inestabilidad, con la rebeldía o el peligro, las cuales son reforzadas por las representaciones culturales que aparecen en los medios de comunicación de masas: ya sea en noticieros sensacionalistas que criminalizan a las juventudes populares, ya sea en películas como Amores Perros o La Zona, donde los y las jóvenes aparecen siempre enredados(as) en situaciones de violencia, de marginalidad o de crisis moral.
Ahora bien, al afirmar que “si bien la juventud, como sujeto de análisis, fue cada vez más atendida por las ciencias sociales, lo cierto es que el horizonte de estudio mostró desde el principio una complejidad extraordi-naria para lograr un concepto universal de la juventud”, nuestros autores ponían en evidencia una tensión epistemológica que a nuestro juicio resulta fundamental. La juventud no sería -a juicio de Bazzeato y Ruiz, una categoría fácilmente universalizable, pues estaría atravesada por diferencias de «clase», «género», «etnia», «territorio», por la situación de sus derechos y por los contextos históricos y socioculturales. En México -como en otros países latinoamericanos- se ha pretendido reducir esta complejidad en los programas de política pública en los que todavía “se mantiene la idea formal de juventud como categoría de tránsito entre la niñez y la edad adulta”, lo que, por supuesto, complica las discusiones jurídicas y sociológicas acerca de sus límites temporales y de sus dimensiones sociopolíticas.
La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud de 1999 ha establecido, en su artículo segundo, que la juventud comprende a quienes tienen entre 12 y 29 años de edad. Aunque esta definición ha sido bastante útil -según Bazzeato y Ruiz- para el cumplimiento de finalidades estadísticas determinadas por la política pública, su aplicabilidad puede ser cuestionada si se la examina desde una perspectiva sociológica. Como nos lo indica el texto: “desde una perspectiva sociológica la definición es muy cuestionable porque padece de indefinición [ya que] Existen otras tensiones que el concepto legal de juventud no resuelve como, por ejemplo, la transición entre la minoría y la mayoría de edad, que involucra una condición ciudadana diferente, incluso frente al derecho penal”. Se trata entonces de un «desfase» que se evidencia en situaciones contradictorias donde las personas jóvenes son tratadas como personas adultas a la hora de ser penalizadas —por ejemplo, en casos en los que personas menores de edad son encarceladas por ser responsables de delitos graves—, pero no son reconocidas como tales a la hora de participar en la toma de decisiones colectivamente vinculantes o a la hora de ejercer otros de sus derechos fundamentales.
El análisis propuesto nos permite entender que las juventudes latinoamericanas no son simplemente sujetos en tránsito, sino actores que enfrentan tensiones estructurales que comprometen, por una parte, su capacidad para crear nuevas formas de socialización y para ejercer un pensamiento crítico y, por otra parte, los dispositivos legales, culturales y mediáticos que tienden a neutralizar esas capacidades, a controlarlas o a instrumentalizarlas. A la vez, esas mismas juventudes son capaces de reapropiarse de su representación, como nos lo ha demostratrado el auge de movimientos sociales como #YoSoy132 en México: un movimiento en el que las juventudes universitarias, a través de las redes digitales (elemento de creatividad), ha interpelado críticamente los poderes mediáticos y políticos (elemento de crítica) del país. Interpelación que también es realizada, constantemente, por las diversas expresiones del arte urbano y del cine independiente mexicano: ámbitos en los cuales se suele colocar las experiencias juveniles en el centro del debate acerca de la democracia, de la exclusión y de la ciudadanía.
Una ciencia para la juventud
Como hemos venido mostrando, las posiciones de Bazzeato y Ruiz enriquecen nuestra aproximación al campo de estudios sobre las juventudes populares de la América Latina y nos ayudan a entender su objeto/sujeto, no sólo como un fenómeno demográfico o jurídico, sino también como un campo relacional de tensiones culturales, epistemológicas y ético-políticas. La juventud, como nos lo plantean los autores, no puede ser reducida a la condición de ser un dato cuantificable ni a la condición de ser una etapa biológica o administrativa -como lo hemos venido remarcando en espacio de esta reseña-, pues de lo que en realidad se trata es de captar en ella una condición vital atravesada por todo un conjunto de contradicciones estructurales que se han intensificado en el contexto actual del mundo globalizado.
En efecto, “la juventud se mantiene como un fenómeno complejo que involucra la diversidad de experiencias y formas de asumir una condición de vida (…) en un mundo sometido a tensiones profundas entre las culturas locales y los intereses del mundo global”. En América Latina, el análisis de este fenómeno nos parece importante pues nos muestra cómo los procesos de urbanización acelerada, la expansión de los medios digitales y la precarización del empleo han configurado escenarios extremadamente complejos para las juventudes populares, quienes se debaten entre la promesa de inclusión que se les ha hecho a fin de que estas acepten el contrato social, y el peso persistente de la exclusión estructural que ese mismo contrato produce. Por ello, resulta muy esclarecedor que los autores insistan en que el análisis de la juventud debe entenderse como un “desafío histórico”, y que por eso demanda una exploración de “viejos y nuevos caminos epistemológicos”. Encontramos aquí una conexión con los debates actuales acerca de la descolonización epistemológica y de la necesidad de producir un conocimiento que tenga por fundamento a las experiencias vitales de las juventudes en sus territorios, en su cotidianidad, en sus procesos de resistencias social y en el horizonte existencial abierto por sus aspiraciones personales. La emergencia de lenguajes culturales propios en la música (como el rap, la cultura hip hop, el reggae, la cumbia villera o el trap), en el grafiti, en las danzas y en cualquier cantidad de expresiones híbridas de organización político-cultural, son expresiones de esas experiencias que parecieran sustraerse -al menos parcialmente- a los marcos conceptuales estrechos de una tradición cuestionada; de ahí que tales expresiones deban ser pensadas desde su propia lógica ya que, de otro modo, se haca imposible captar su sentido.
De acuerdo con lo anterior, el señalamiento crítico de Bazzeato y Ruiz a propósito del rol ambivalente que han cumplido las ciencias sociales de la tradición occidental en los estudios sobre la juventud, nos permite problematizar el lugar que los investigadores(as) y académicos(as) han ocupado en la configuración del campo de estudios y en la comprensión pública de su problemática. Por un lado, nos dicen los autores, “han contribuido al desarrollo del pensamiento crítico”, pero, por otro lado, “se han convertido en ciencias mercenarias al servicio de poderes hegemónicos”. Esta afirmación interpela directamente a los modos de producción de conocimiento que ignoran, manipulan o instrumentalizan las voces de la juventud, usándolas como objeto de estudio y no como sujetos políticos o de conocimiento. En la América Latina el uso de las encuestas y de las categorizaciones estadísticas ha servido, muchas veces, para justificar políticas públicas de control, de seguridad o de asistencia focalizada que perpetúan los estigma sociales que se ciernen sobre las juventudes populares y que incitan a la opinión pública haciendo creer a la mayor parte de la concurrencia que tales juventudes son, en realidad, un “problema” o un “riesgo”, sin darse a la tarea de entender cuáles son sus potencialidades como actores protagónicos de la transformación social.
Asumiendo, pues, una perspectiva ético-filosófica, Bazzeato y Ruiz nos proponen repensar la «verdad» como una cuestión central en la relación existente entre «juventud», «conocimiento» y «poder», pues para estos autores la relativización de la verdad, producto de la “irresponsabilidad de la ciencia social moderna”, habría alimentado “la violencia en todas sus manifestaciones”. Estableciendo un vínculo entre el inocular los discursos contemporáneos sobre la posverdad, la manipulación informativa y la banalización de la política con los efectos concretos que todo ello tiene en la vida cotidiana de las juventudes, las actitudes que terminan reproduciéndose son la desconfianza, el nihilismo, la violencia como expresión “legítima” o la búsqueda desesperada de sentido en formas alienadas de reconocimiento. En esta perspectiva, nos parece alarmante —y a la vez lúcido— el diagnóstico que los autores hacían a propósito del papel que la psicología social, la antropología y la sociología han jugado en el proceso de enajenación que subordina la realidad de las juventudes a las necesidades del mercado capitalista: “El uso de la psicología social, o de las investigaciones antropológicas y sociológicas mercenarias, permite al poder económico detectar universos sociales de consumo (…) basados en la estimulación del hedonismo, el egoísmo, el individualismo y la violencia de género”.
En la cultura popular latinoamericana, esta operación se expresa con claridad en la mercantilización de la juventud a través de la industria musical, a través de la moda urbana, el entretenimiento digital o las plataformas de redes sociales que moldean las aspiraciones, los afectos y las estéticas de la juventud desde prerrogativas asociadas al consumo competitivo. El arquetipo del “ganador” versus el “perdedor” se impone como si se tratase de un horizonte moral y no de un cliché del cine gringo; se impone, además, justificando la exclusión de las personas que no logran “triunfar” en un sistema que ellas no han diseñado. Esto puede verse, por ejemplo, en el discurso de los influencers que ofrecen fórmulas de éxito personal concebidas a partir de la autoexplotación, o también en la narrativa del emprendedor de barrio que “lo logró”, pero que omite decirnos cuales fueron las condiciones de precariedad y de violencia que atravesaron, dramáticamente, ese difícil logro. Todo esto coopera -a juicio de Bazzeato y Ruiz- con la “renuncia más inmediata de la condición de humanidad”, por cuanto ese sería el costo humano del modelo de desarrollo social y personal subyacente. En esta perspectiva, la recuperación de la verdad apelaba a un valor cognitivo y, al mismo tiempo, a una experiencia ética susceptible de ser interpretada como un acto de resistencia frente al proceso de enajenación. Y en este punto, las juventudes populares —con sus prácticas de organización barrial, sus formas de solidaridad comunitaria, sus luchas por la memoria y la justicia— emergen como sujetos/actores centrales para la reconstrucción de la sociedad.
La propuesta gandhiana del ahimsa
Finalmente, la propuesta que se nos ofrece el libro Estudios de la juventud y filosofía de la no violencia, del cual el texto que reseñamos funciona como un nutrido prólogo, representa un esfuerzo singular -y bastante valioso para la apertura de nuestro horizonte epistemológico- porque nos permite repensar el estudio de las juventudes populares de la América Latina desde un perspectiva intercultural, en diálogo con tradiciones filosóficas que no han tenido una presencia central en la historia del pensamiento occidental.
El querer articular las experiencias juveniles a partir de un encuentro entre la racionalidad occidental y la filosofía india —en particular, desde el principio del ahimsa o “no violencia”— constituye un intento por descentrar los marcos analíticos tradicionales abriendo nuestra reflexión hacia fuentes de sabiduría que colocan el «cuidado», la «interdependencia» y la «regeneración de la conciencia» como claves de nuestra transformación. Podría pensarse que este planteamiento adquiere una especial relevancia para el contexto latinoamericano, pues en este contexto las juventudes populares han sido recurrentemente asociadas -como decíamos- con imágenes de violencia, delincuencia o disfuncionalidad social, invisibilizando sus prácticas de resistencia, sus formas de organización y construcción de vínculos comunitarios. Entonces, frente a las narrativas hegemónicas que totalizan a las juventudes en la negatividad, el libro invita a pensar la juventud como «sujeto histórico-social», capaz de intervenir en los procesos de cambio poniendo en práctica una «ética del cuidado» y una «ética de la verdad». En esta perspectiva, la ahimsa no sería tan sólo una categoría filosófica, sino -sobre todo- un horizonte ético-político, educativo y espiritual que atravesaría la vida cotidiana de las juventudes, sus vínculos con otros y otras, sus luchas y sus diversas maneras de habitar el mundo.
No hay duda de que la referencia a Gandhi es particularmente significativa, ya que esta nos permite visualizar una juventud comprometida con la transformación de las estructuras socioculturales y, con ella, la transformación de nuestras formas de conciencia. Como lo señalan los autores: “La propuesta consiste en recuperar diver-sas prácticas experimentadas por Gandhi en su búsqueda de la verdad a través de la no violencia activa”. Lo que está subrayado aquí es que si bien dicha transformación comienza por el individuo -por la persona-, esta transformación no se agota en la individualidad. Se trata, pues, de un trabajo –antropotécnico, diría Sloterdijk- que compromete “mente, corazón y manos”, es decir, que compromete «pensamiento», «afecto» y «acción» de manera inseparable. Esta noción autoconstructiva del sujeto resuena con múltiples experiencias juveniles de las que han tenido lugar en la América Latina, desde los colectivos de arte urbano hasta los procesos comunitarios de la Paz, en los que la regeneración ética de la sociedad y el trabajo colectivo dedicado a esa regeneración son condiciones que han sostenido la vida en complejos contextos sociohistóricos de adversidad. Asimismo, el libro plantea -con cierta lucidez- que las prácticas de la verdad y de la no-violencia son “universales, sin fronteras”, desmontando con ello el estereotipo que las vincula única y exclusivamente con la cultura “oriental”. Tenemos aquí una precisión importante la cual sería útil, de hecho, para una interpretación descolonial de la problemática que no reproduzca la lógica de la exotización o asimilación de la otredad, sino que habilite en nosotros y a través de nosotros, un verdadero diálogo de saberes. Siendo así, la ética de la ahimsa estaría abierta al diálogo con las pedagogías populares de Paulo Freire, con el principio andino del sumak kawsay (buen vivir), o con las formas-de-vida comunitaria que son propias de los pueblos afrodescendientes e indígenas, quienes también han sabido valorar la no agresión, el respeto por la naturaleza y por una vida digna para todos y todas.
Por último, diremos que el énfasis propuesto por nuestros autores en la «interdependencia» como principio ontológico —“comprender la interdependencia de todos los seres del planeta como principio de respeto hacia todas las formas de vida”— nos ofrece un fundamento-otro que permite repensar las relaciones sociales más allá del individualismo competitivo que es promovido por las lógicas del neoliberalismo. Esta idea se conecta, a su vez, con muchas de las prácticas culturales de la juventud que, desde la música, el activismo ecológico, la economía solidaria o el arte comunitario, ensayan otras formas de habitar juntos. Frente a un mundo “saturado de violencia (…) promovida por medios masivos de difusión electrónica al servicio de la domesticación de los pueblos”, tales experiencias abren grietas en el orden social hegemónicamente establecido. Nos parece que este planteamiento es profundamente provocador pues la no-violencia, lejos de ser una actitud pasiva del sujeto ante el mundo, exige “renuncia, disciplina y fuerza de voluntad”, y transformando “la fuerza del amor en acción”. En estos tiempos, en los que los referentes del éxito para la juventud se encuentran marcados por la violencia simbólica del consumo, la fama o la espectacularidad, la perspectiva propuesta por Bazzeato y Ruiz devuelve su valor a la ética de lo cotidiano, de la coherencia y del compromiso. Es lo que hacen miles de jóvenes en territorios afectados por el conflicto armado, por la pobreza o el racismo estructural, cuando deciden organizar bibliotecas comunitarias, procesos de agricultura urbana o colectivos entregados a la construcción de una memoria histórica.
Finalmente, el texto que reseñamos deja en claro que la coexistencia entre violencia y no violencia —entre himsa y ahimsa— atraviesa toda la historia humana y que, sin embargo, hoy asistimos a una situación bastante crítica. “La no violencia -se nos dice- ha prevalecido (prueba de ello es que todavía existimos)”, pero el riesgo de autodestrucción pareciera ser innegable. La tarea ético-política de la humanidad en general, y de las juventudes en particular, sería la de romper con los paradigmas dominantes de socialización que producen y reproducen la violencia, construyendo nuevas formas de vida, es decir, pautas de socialización inspiradas por la no-violencia. No es casual que los “practicantes de la verdad y la no violencia” hayan sido siempre considerados “rebeldes” frente al poder, por lo que, en ese sentido, repensar a las juventudes populares como herederas de esa rebeldía transformadora —no destructiva, sino generativa— resulta a todas luces propicio para imaginar una América Latina que garantice la justicia, la dignidad y la vida de todos y todas.
Referencia bibliográfica
Xicoténcatl Martínez y Daffny Rosado -Coordinadores- (2013). Estudios de la juventud y filosofía de la no violencia: conciencia generacional, ciudadanía y argumentación. México: Instituto Politécnico Nacional.

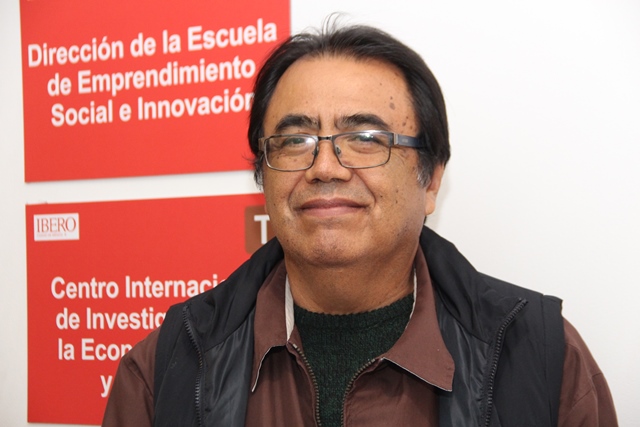
Deja un comentario