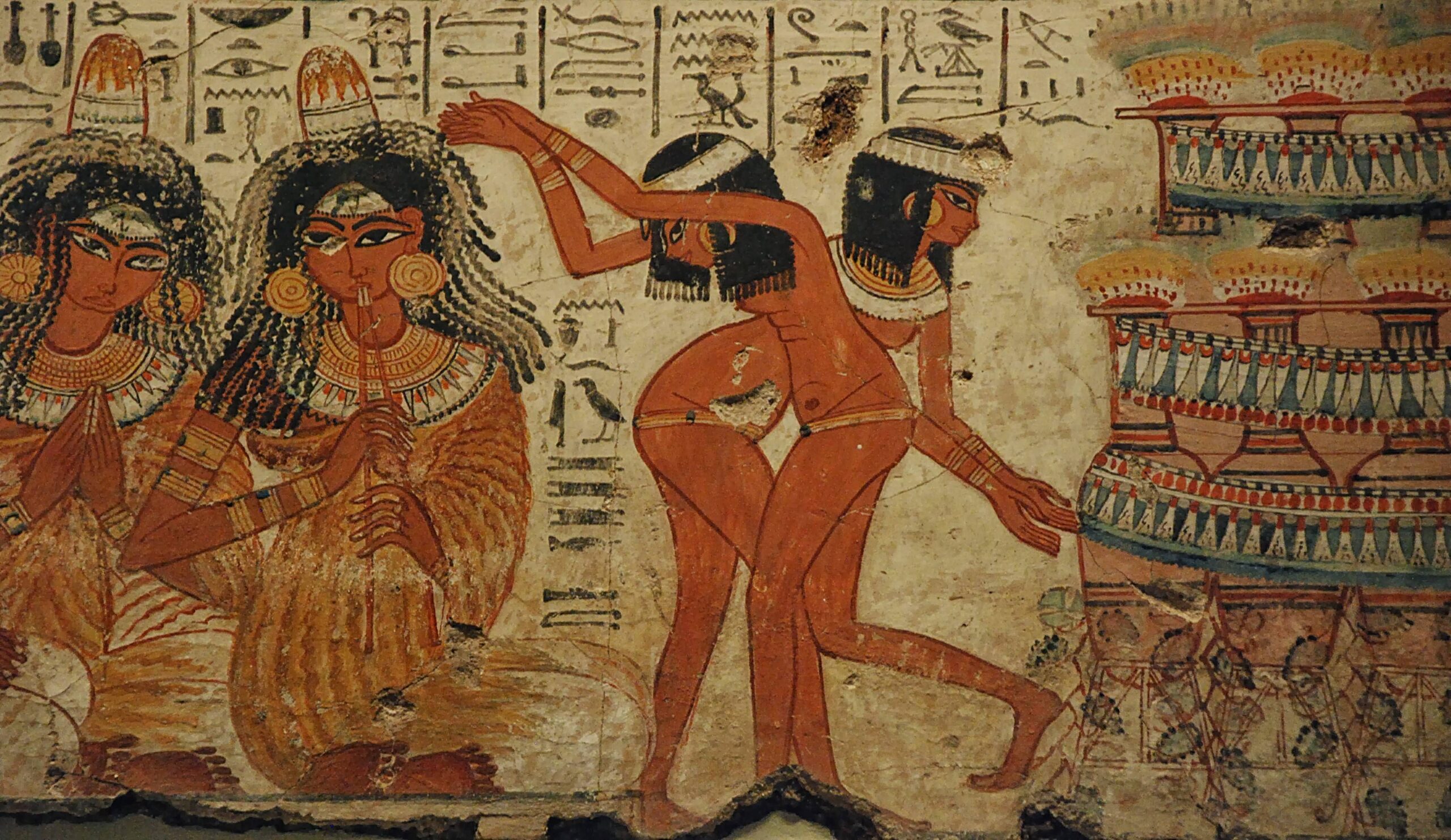
La producción social del mercado sexo-afecto
Por. Vanessa Alexandra González
Licenciatura en Ciencias Sociales
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja
Introducción
El estudio del trabajo sexual como actividad económica es una necesidad de la realidad social inmediata puesto que al crear un mercado del sexo configura una serie de relaciones sociales mediadas por una cadena productiva: producción, mercantilización y lucro de la mercancía sexo-afecto. Así pues, el estudio de la construcción social del mercado del sexo supone un acercamiento a las dinámicas sociales, económicas y/o espaciales que produce el trabajo sexual, es decir, supone la comprensión de la vida social. Por tal, esta investigación pretende develar como se configura esa cadena productiva y como se intersectan la clase y el género en esta, partiendo de tres perspectivas teóricas base (i) la sociología del trabajo: desde una visión materialista de la clase y de las relaciones de producción, (ii) la teoría de la producción de la vida social: en la que la “producción, distribución, circulación y consumo” fungen como actividades constitutivas de las sociedades (también una visión materialista), y (iii) La construcción social del género. De allí entonces, se pretende estudiar cómo se configura el trabajo sexual, los actores que hacen parte y sus posibles implicaciones sociales, políticas, culturales, económicas y espaciales.
Apuntes preliminares de una investigación inacabada
Las estructuras sociales de la economía
Producción, distribución, circulación, consumo, mercancía, actividad productiva y trabajo parecen ser conceptos abstractos propios de la ciencia económica. Sin embargo, Sweezy (1942) plantea que, aunque la economía es una ciencia social que estudia “la suma de la producción total de la sociedad y su reparto” (p,44), esto es, las relaciones sociales de producción y distribución de mercancías y servicios; los economistas herederos de la escuela marginalista, la Escuela Austriaca y el individualismo metodológico pretenden reducirla a meros análisis econométricos que propenden una relación “entre hombres y bienes económicos”. Junto a esto, Bourdieu (2000) plantea que la ciencia económica se ha valido de su carácter aritmético abstracto para dislocar las categorías de la práctica social que las produce. Por tal, afirma que cualquier práctica que se dé por económica debe considerarse como “un hecho social total” (p,15).
Ambos autores coinciden en reafirmar el carácter ahistórico y deshistorizante de la ciencia económica, principalmente por estar sustentada en la omisión del “arraigo social de las prácticas económicas” (Bourdieu, 2000; p, 18). Y es que, precisamente todas las categorías y conceptos usados por esta se sustentan en una falsa ilusión de universalidad ahistórica olvidando que las “disposiciones del agente económico” hacen parte de “una larga historia colectiva reproducida sin cesar en las historias individuales” (p,19). En ese sentido, para Bourdieu (2000) es necesario develar las estructuras sociales de la economía, rastreando primero las disposiciones económicas del agente económico referentes a sus gustos, necesidades, propensiones o aptitudes; y segundo, su relación con el campo económico “como cosmos que obedece a sus propias leyes” y que “lleva a cabo la teoría pura al erigir la esfera económica en un universo separado” de lo social (p,19).
De tal manera que esta investigación se inscribe en tales planteamientos puesto que busca desentrañar, en lo posible, las estructuras sociales de las que subyace la cadena productiva del mercado del sexo. Partiendo de (i) el sexo como práctica constitutiva de lo social, como cualquier otro rito, objeto y/o mercancía producida entre hombres y mujeres, en tanto agentes y productos sociales. (ii) Considerando, por un lado, las disposiciones de los diferentes agentes económicos (trabajadoras, consumidores, mediadores), desde una sociología Bourdieuriana, sus esquemas prácticos de pensamiento, de percepción y acción. Y, por otro lado, (iii) las categorías de la economía política que hacen parte del campo económico. Cabe aclarar que, esto no significa que sean caminos que se bifurcan, más bien su aparente dislocación permite reafirmar su determinación mutua; tanto así, como la producción es al consumo y el consumo a la producción.
Teoría de la producción de la vida social
Podría comenzar afirmar entonces que, el sexo en tanto mercancía – objeto de consumo hace parte de la conformación de la materialidad social, en doble sentido. Primero por la reproducción biológica-orgánica que crea determinadas relaciones sociales de sexo-género en una determinada época histórica; y segundo, por su carácter, ya mencionado de objeto de consumo, reproductor también de la vida social existente; veámoslo a fondo. Tal y como lo señala Castro et al (1996) la teoría materialista de la producción de la vida social plantea como base fundamental la existencia de tres condiciones objetivas: las mujeres, los hombres y los objetos materiales que producen al transformar la naturaleza para suplir sus demandas, conformando así la materialidad social. Pero esa transformación se hace a través de un marco social, es decir, en el establecimiento de relaciones sociales de producción; en las que hombres y mujeres no son únicamente un agente social productor frente a sus objetos resultantes, sino que “hombres y mujeres son tanto agentes como productos sociales” (p, 13). Principalmente, porque han sido construidos en una vida social preexistente, y es así, que al ser “gestados y/ formados” por la materialidad social preexistente se convierten al mismo tiempo en objeto social.
El sexo como mercancía es un objeto social que participa y permite la reproducción dehombres y mujeres, constituyéndose así en agente de la vida social. Así pues, Castro et al (1996) llegan a concluir que “En suma, sujetos y objetos sociales, en tanto materialidad social, se integran en la producción de la vida social y se expresan como fuerza de trabajo, medios de trabajo y/o productos” (p,14). Y desde allí, es que puede afirmarse que el sexo, en su doble sentido, tanto práctica como mercancía, constituye la vida social (como agente y objeto). En tanto fuerza de trabajo, porque la potencia erótica que se haya en el cuerpo es la mercancía que se oferta y se demanda; medio de trabajo porque para la mayoría de hombres y mujeres su fuerza erótica fisicalizada en su cuerpo es la única posesión y producto en tanto la mercancía del sexo, es decir, el potencial erótico o la fuerza erótica ha sido formada por relaciones sociales preexistentes, consideraciones que se ampliaran más adelante.
Crítica a la economía política: la producción
Como lo señala Marx (1981) en la contribución a la crítica de la economía política, y reafirma Castro et al (1996) la producción es un proceso determinado por las tres esferas de la cadena productiva, la producción misma, la distribución y/o circulación y el consumo; “estadios que están dialécticamente interrelacionados” (p,14). Así se establece que, aunque la producción es social, el consumo es individual y el factor que actúa como mediador entre estos es la distribución, “actúa como puente relacional entre lo social y lo individual” (p,14). Sin embargo, la producción se inscribe en una forma específica de relaciones sociales, según como operen en la cadena productiva los sujetos y los objetos y según como formen parte del consumo. Marx (1981) afirma “Por eso cuando, cuando se habla de producción, se está hablando siempre de producción en un estadio determinado del desarrollo social, de la producción de individuos en sociedad” (p,284). Esta forma específica, aquí, es la forma capitalista.
Hagamos un esbozo rápido sobre las líneas generales de la forma capitalista tomando la exposición de Bedmar (2021). La forma en la que se han constituido las relaciones sociales de producción se ha transformado a lo largo de la historia. Sin embargo, la capitalista particularmente “es aquella en que los productos del trabajo están destinados no al consumo de su mismo productor, sino a oponerse unos a otros en el mercado para su intercambio” (p,7). Los productos del trabajo, es decir, la mercancía surge para ser intercambiada no consumida directamente. Esta condición da lugar a que la mercancía tenga una doble caracterización, por un lado, por su utilidad porta un valor de uso, y por otro, en tanto que se intercambia en el mercado, asume un valor de cambio. Así, lo que permite que una mercancía pueda intercambiarse es el valor, que no es más que “la cantidad de trabajo humano contenida en ella”. Pero la cantidad no en el sentido del esfuerzo humano físico, sino del “tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla”. Es así, que la fuerza de trabajo funge dentro de la relación laboral capitalista como mercancía. Mercancía que el trabajador le ofrece al capitalista por un salario, es así que se establece un “intercambio mercantil” (Bedmar, 2021, p. 7). En ese orden de ideas y con las claridades que puedan brindar estos planteamientos teóricos para el análisis del mercado del sexo, continuaremos. Los siguientes apartados son reflexiones que nacieron con base en los postulados de la contribución a la crítica de la economía política de Marx y la bibliografía referida al final.
Consideraciones iniciales
El carácter mercantil del sexo-afecto: la economía política del mercado del sexo
Al llamar “mercancía sexo-afecto” al objeto de esta investigación, corremos el riesgo de mistificar la naturaleza peculiar de dicha mercancía. Las mercancías, en general, poseen un valor de uso, o cuerpo físico, que porta su valor de cambio. En el caso de la mercancía fuerza de trabajo, por ejemplo, el valor de cambio representado en el sueldo del obrero está portado en la fisicalidad de su cuerpo, pero no se identifica con él por cuanto el objeto mercantil se reduce a la mera capacidad de trabajo productor de valor, medido en tiempo, y por tanto representa una abstracción en referencia a la corporeidad concreta del trabajador. En el caso del sexo-afecto nos encontraríamos con algo similar. No hablamos aquí del sexo, como característica fisionómica o corporal del/la trabajador/a sexual, ni de los afectos concretos que da a sus clientes, sino de la mera potencia erótica contenida en el cuerpo humano, medida en tiempo. Así, nos distanciamos radicalmente del postulado de Hurtado (2017) sobre el cuerpo como el escenario en el que se inscribe la cadena productiva y más bien abogamos por la potencialidad erótica contenida en el cuerpo, esto es, la fuerza erótica. Puesto que, el postulado marxista sobre la enajenación (simplificándolo) se sustenta justamente en el desprendimiento del obrero de sus medios/fuerza de trabajo y los productos del mismo.
Al igual que la compra de la fuerza de trabajo, la cual es lógicamente (aunque concretamente no siempre) previa al consumo productivo de la misma, la compra de la fuerza erótica puede estar desfasada respecto a su disfrute. En ambos casos lo que se ha comprado no es el cuerpo (de ser así, sería dueño de un/a esclavo/a, y habría cesado de ser un burgués para pasar a ser un amo), sino tiempo. El tiempo por el cual se ha comprado la fuerza de trabajo (la jornada laboral) es tiempo durante el cual se puede disfrutar del valor de uso concreto de la misma como productora de valor. Durante el tiempo que se compre la fuerza erótica (una hora, una noche, etc.), le pertenece al comprador el disfrute de su valor de uso como productora de placer, igual que todo el placer que acontezca en ese tiempo. Pagar por una hora, y durante esa duración poder disfrutar de cuanto placer se pueda exprimir de la fuerza erótica del/la trabajador/a. Pagar por un acto sexual (una felación, algún tipo de acto específico, etc.) y no hacer más que pagar un sueldo a destajo por el producto entero de un periodo productivo de duración determinada. Al pensar la fuerza erótica como una función de tiempo, se abre la posibilidad de pensar el carácter de clase de los/las trabajadores/as sexuales como función no sólo de la relación que guardan respecto a los medios de producción, sino al modo de la enajenación de ese tiempo y del producto resultante.
Carácter de clase
La relación jurídica respecto a los medios de producción es crucial para entender la noción marxista de clase, pero hay que recordar también la enajenación sufrida por el sujeto y el objeto del trabajo. Concretémoslo en un ejemplo, el pequeño burgués, o la pequeña propiedad, pueden compartir con el proletario el hecho de poseer sus propios medios de producción si el proletario se encuentra en una circunstancia, por ejemplo, de industria hogareña donde la producción completa es comprada por el capitalista. La diferencia esencial entre pequeño burgués y obrero estaría en la peculiar forma de enajenación del tiempo de trabajo y el producto. El pequeño burgués produce como resultado de una inversión de su propiedad, y debe después buscar la realización del valor de su producción en la venta en el mercado. El obrero que trabaja a destajo produce en virtud del dinero que es invertido por el capitalista en materia prima que se une entonces, ya como parte de un capital, a sus medios de producción hogareña. Su tiempo y su producto pertenecen al capitalista incluso antes de comenzado el ciclo productivo, a diferencia del pequeño burgués para quien tiempo de producción y producto no han sido enajenados como condición de la producción misma, sino como resultado de la realización del valor de la mercancía en la venta.
De la misma manera, la producción de placer y el placer producidos por el/la trabajador/a sexual, ¿se enajena como resultado o como condición del trabajo? si el/la trabajador/a sexual trabaja en sus términos, eligiendo a sus clientes como plazca, en toda regla hace uso discrecional de su pequeña propiedad. Por el contrario, quien ejerce con la inversión ajena como condición de la actividad propia, guarda aquí una relación proletaria respecto al capital. Así, al responder a esta pregunta puede identificarse entonces el carácter de clase de del/la trabajador/a; y ubicarle en alguna de las tres esferas productivas que plantea Hurtado (2017) “la prostitución de lujo o de alto standing dirigida a los sectores de élite, la prostitución enfocada en las clases medias trabajadoras y la prostitución para los sectores populares o empobrecidos”.
No se necesita que el salario del trabajador/a sea, como en el caso del obrero fabril u oficinista, una cuestión fija, acordada y regular (quincenal o mensualmente, o lo que sea), tampoco requiero, como allí, detentar la propiedad del espacio de trabajo (hoteles, predios, burdeles…), ni de los instrumentos de trabajo (condones, lubricantes…), sino únicamente que el ejercicio del trabajo esté mediado necesaria y excluyentemente por la inversión que hace posible su funcionamiento. Esa inversión no necesariamente debe ser monetaria, puede ser en especie por cuanto los valores de uso proporcionados siguen representado valores de cambio, es decir por el establecimiento verbal del acuerdo y su correspondiente consumación, en el caso del trabajo sexual callejero. En el caso de las otras esferas puede estar aquí involucrado también una mediación estatal por cuanto las autoridades excluyen al funcionamiento de estos sitios de la aplicación de la ley a cambio de sobornos u otros mecanismos.
La pregunta es, ¿cómo se coloca sistemática y regularmente al/la trabajdor/a sexual en una situación tal que se le reduce a poseedora únicamente de su fuerza erótica, creando con ello un mercado especial de fuerza erótica, y quiénes median y condicionan el ejercicio de esa fuerza erótica de tal manera que los sujetos no pueda ejercerse como pequeños propietarios? Finalmente, estas personas son proletarias, y proletarias son también los clientes, por tanto ¿cuál es la relación que media entre sectores de la clase obrera tal que se reproduce la exclusión de un sector del ámbito de trabajo legal y lo orilla al trabajo sexual? ¿Cuál es el papel aquí del capital como medium universal de la reproducción de la clase como clase y de las divisiones intra clase como efectos de una moral social sexista-generista?
Divisiones intra clase: el proletariado y la condición del género
Aquí me gustaría tomar los elementos fundamentales de la teoría de la reproducción de Bhattacharya (2013) y el deslinde entre marxismo y feminismo de Bedmar (2021), veamos. Desde los orígenes históricos del feminismo, teóricas marxistas como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin y Aleksandra Kollontai han sabido oponerse a este radicalmente, en tanto praxis política, teoría y filosofía. En el escenario concreto de la lucha sufragista socavan la base sobre la cual se establece el voto como derecho innato, universal e inmutable: la teoría del derecho natural. Apelando a este como producto histórico de las transformaciones materiales que trajo consigo el desarrollo de las relaciones sociales de producción capitalistas, así: La revolución industrial trastoco la práctica extendida de la producción hogareña, relegando a la producción fabril los bienes de subsistencia que antes producían las mujeres, convirtiéndolos así en mercancías. Esta conversión supuso su expulsión domestica a las filas del ejército productor, ahora su potencial productivo es vendido como fuerza de trabajo.
De allí, la teoría feminista evoca el doble carácter opresivo diferenciado de las mujeres, por un lado, el capital, y, por otro el patriarcado. “El primero se asienta sobre la apropiación burguesa del trabajo asalariado de los obreros y el segundo sobre el trabajo doméstico de las mujeres” (Bedmar, 2021, p,1). Vinculando el segundo al control por los maridos de la fuerza de trabajo de las mujeres. Como lo demostrará Bedmar (2021) la incorporación de las mujeres al campo laboral rompió la coacción directa de la supremacía de los hombres que estaba “socialmente institucionalizada” clásicamente en las relaciones familiares patriarcales. Y se transformó “por el imperio de la coacción indirecta capitalista y su asociada familia monogámica moderna” (p,4). Veamos aquí la más valiosa consideración: este modelo específico de familia responde a los intereses del capital en la medida que al ser esta la unidad básica de reproducción de las relaciones sociales preexistentes garantiza indirectamente la reproducción del capital y su acumulación ampliada.
Familia como institución que reproduce el capital en tanto que este impone unos roles productivos de género, (mujer doméstica, hombre-salario) heredados de las organizaciones sociales anteriores al capitalismo y sobre las que históricamente este se ha asentado, como la división sexual del trabajo, por ejemplo. Así pues, la relación asimétrica que guardan ambos sujetos sociales entre sí, esta mediada por la necesidad reproductora del capital, no por una identidad ahistórica e innata sobre lo que significa ser mujer u hombre. Ya declarábamos anteriormente, la materialidad social constituye determinadas relaciones sociales de sexogénero en una determinada época histórica. De tal modo, que para la familia nuclear moderna el salario del marido representa la suma de los bienes, mercancías o servicios necesarios para reproducir a totalidad esta institución, “de modo que costea [también] la reproducción de las labores domésticas” (p, 9). Concorde a esto, Bhattacharya (2013) afirma que “La teoría de la reproducción social muestra cómo la producción de bienes y servicios y la producción de la vida son parte de un proceso integrado”
Pese a que a la liberación de las mujeres al mundo laboral planteo una forma de autonomía económica, siguen estando sujetas al imperativo de la reproducción social del capital. ¿Por qué aun librándose de la “base material” que las condiciona a la “sujeción al hombre” continúa hablándose de dominación masculina? Nos dirá Bedmar (2021) renunciando y superando la visión “clásica feminista”, erigiéndose desde el “método marxista” no existe hoy sustento material para tal afirmación, puesto que tanto hombre como mujer cumplen un rol específico en la reproducción social del capital. La mercancía fuerza de trabajo es reproducida, primero por la producción de vida que descansa en los cuerpos socialmente asociados a lo femenino; y segundo por las mercancías (alimento, ropa, educación, salud) que suplen necesidades básicas que solo el salario puede comprar. No se trata entonces, de “los maridos controlan la fuerza de trabajo de sus mujeres” sino de “el capital necesita reproducirse a través de esta forma específica de las relaciones sexo-género, esto es, la pareja heterosexual monógama moderna”.
Así las cosas, cuando nos referimos al sexo como mercancía dentro este entramado de relaciones sociales hallamos principalmente que (i) la relación que media entre sectores de la clase obrera tal que se reproduce la exclusión de un sector del ámbito de trabajo legal y lo orilla al trabajo sexual, es la reproducción social del capital. Puesto que, al fungir como condición material de las relaciones sociales entre hombres y mujeres determina la conciencia social de los sujetos. Llevándoles a considerar desviadas las prácticas sexuales e identidades sexuales que sobrepasan su marco de interpretación y percepción. Y, (ii) puede afirmarse también que, las divisiones intra clase que obedecen a una moral social sexistagenerista sustentada o inscrita en la reproducción social del capital favorece la desvalorización de la fuerza de trabajo y progresiva eliminación del campo laboral formal de grupos identitarios específicos, como la población trans. Reduciéndola así a poseedora únicamente de su fuerza erótica, creando con ello un mercado especial de fuerza erótica.
Por último, me gustaría señalar que estas consideraciones hacen parte de una naciente investigación que poco a poco ira consolidándose en robusteciéndose, confirmándose y descartandose conforme el trabajo de campo me lo permita.
“…las feministas burguesas aspiran a conseguir las reformas en favor del sexo femenino en el
marco de la sociedad burguesa, a través de una lucha entre los sexos y en contraste con los
hombres de su propia clase, no cuestionan la existencia misma de dicha sociedad…”
-Clara Zetkin, separación tajante, 1894.
Referencias
Bhattacharya, T. (2013, septiembre 10). “¿Qué es la teoría de la reproducción social?” Pensamiento Crítico XXI. https://puntodevistainternacional.org/wpcontent/uploads/2021/09/QUE-ES-LA-TEORIA-DE-LA-REPRODUCCION-SOCIAL.pdf
Bedmar, M. (2021). Una independencia necesaria: hacia el deslinde entre marxismo y feminismo. Scribd. https://es.scribd.com/document/559628221/Una-independencianecesaria-Hacia-el-deslinde-entre-feminismo-y-marxismo
Bourdieu, P. (2000). Las estructuras sociales de la economía. Editorial Anagrama.
Castro, P. V., Gili, S., Lull, V., Micó, R., Rihuete, C., Risch, R., & Sanahuja Yll, M. E. (1996). Teoría de la producción de la vida social. Universitat Autònoma de Barcelona.
De la Cuesta-Benjumea, C. (2011). “La reflexividad: un asunto crítico en la investigación cualitativa”. Enfermería Clínica, 21(3), 163-167. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2011.02.005
Hurtado, T. (2017). La producción social del mercado del sexo y de la ocupación de trabajadoras sexuales en España. Revista colombiana de antropología, vol. 54, p 33 – 58. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6713789
Kollontai, A. (1911). Las relaciones sexuales y la lucha de clases. Ediciones desde abajo.
Marx, K. (1981). Contribución a la crítica de la economía política. Siglo XXI Editores.
Sweezy, P. M. (1942). Teoría del desarrollo capitalista. Fondo de Cultura Económica.
Duek, C., & Inda, G. (2007). “Lectura de Marx: tras el concepto de clases sociales”. Theorein.
Revista de Ciencias Sociales 1 (I), 145-178.
García, M. (2019). “El análisis de Marx en torno a la sociedad y la clase: perspectiva y actualidad” https://www.academia.edu/38811896/El_an%C3%A1lisis_de_Marx_en_torno_a_la_sociedad_y_la_clase_perspectiva_y_actualidad
González, I. (2012). El concepto de clase en el planteamiento teórico de Karl Marx: Una aproximación a sus bases epistemológicas. Centro de Estudios y Educación Popular Germinal. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/ceepg/20170404051849/pdf_1025.pdf
Heinrich, M. (2004). Crítica de la economía política: Una introducción a El Capital de Marx. Schmetterling Verlag.
Smith, K. (2012). “Sobre las clases sociales en Karl Marx”. En P. de Marinis (Coord.), Comunidad: estudios de teoría sociológica (pp. 29-63). Prometeo.
Marx, K. (1972). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Siglo XXI Editores.

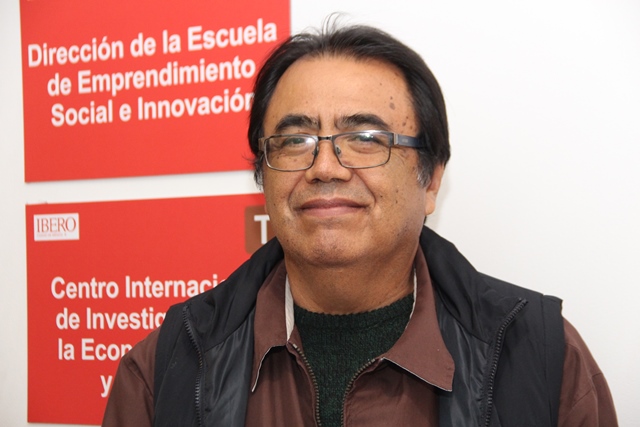


ALBERTO DE ANTONIO G.
Vanessa, que interesante tematica de investigacion. Creo que has encontrado un filon, con multiples aristas y derroteros, que superan en tiempo, la vida de cualquier ser humano.
Adelante, no pares …el camino es largo.